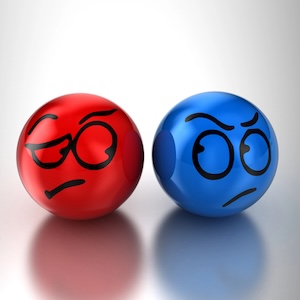Hace unos años, un ministro presbiteriano conocido retó a sus feligreses a abrir, con mayor compromiso, sus puertas y su corazón a los pobres. Los feligreses respondieron inicialmente con entusiasmo. Se pusieron en marcha una serie de programas que invitaban activamente a acercarse a su iglesia a la gente de las áreas de la ciudad menos privilegiadas económicamente, incluyendo varios vagabundos o “gente-sin-techo”.
Hace unos años, un ministro presbiteriano conocido retó a sus feligreses a abrir, con mayor compromiso, sus puertas y su corazón a los pobres. Los feligreses respondieron inicialmente con entusiasmo. Se pusieron en marcha una serie de programas que invitaban activamente a acercarse a su iglesia a la gente de las áreas de la ciudad menos privilegiadas económicamente, incluyendo varios vagabundos o “gente-sin-techo”.
Pero el romanticismo inicial decayó pronto conforme comenzaron a notar que desparecieron tazas de café y otros objetos sueltos, que se robaron algunas carteras o bolsos de mano, y que la iglesia y el salón de reuniones quedaban frecuentemente sucios y desordenados. Varias personas de la comunidad comenzaron a quejarse y a pedir que acabara el experimento: “¡No es esto lo que esperábamos! ¡Nuestra iglesia ya no está limpia ni segura! “Queríamos acercarnos y alcanzar a esa gente… y esto es lo que conseguimos! ¡Demasiado desorden como para continuar todavía!”
Pero el ministro presbiteriano se mantuvo firme, señalando que las expectativas de los fieles eran ingenuas, que lo que estaban experimentando era precisamente parte del costo de tratar de llegar a los pobres, y que Jesús nos asegura que el amar comporta riesgo y desorden, no sólo en llegar a los pobres, sino en llegar a cualquiera.
Nos quedamos satisfechos pensando que nosotros mismos somos atentos y cariñosos, pero –digamos la verdad–, pensamos así basados en una noción de amor excesivamente ingenua y romántica. En realidad no amamos como Jesús nos invita a amar cuando dice: “¡Ámense unos a otros como yo les he amado!”. La coletilla de la frase contiene el desafío: Jesús no dice, ámense unos a otros según las mociones espontáneas de su corazón; tampoco, ámense unos a otros según la definición de amor de la sociedad de turno, sino más bien: “¡Ámense unos a otros como yo les he amado!”
Y la mayoría de nosotros no hemos logrado eso:
- No hemos amado a nuestros enemigos, ni hemos ofrecido la otra mejilla, ni hemos salido a abrazar a los que nos odian. No hemos orado por nuestros opositores.
- No hemos perdonado a los que nos han herido u ofendido, ni a los que asesinaron a nuestros seres queridos. Hundidos en el dolor de las ofensas, no hemos pedido a Dios que perdone precisamente a los que nos están ofendiendo “porque realmente no saben lo que hacen”.
- No hemos sido generosos, de corazón grande, ni hemos tomado el camino más noble cuando algunas personas nos han desairado o no nos han hecho caso, ni hemos logrado en esos momentos que la empatía y la comprensión reemplazaran a la amargura y a nuestro deseo de retirarnos. No nos hemos liberado de nuestras rencillas y rencores.
- No hemos sido vulnerables hasta el punto de arriesgar la humillación y el rechazo en nuestras ofertas de amor. No hemos renunciado a nuestro temor de ser incomprendidos, de no parecer buenos, de no parecer fuertes y en control. No nos hemos puesto en camino descalzos, para amar sin garantía en nuestros bolsillos.
- No hemos abierto nuestros corazones lo suficiente como para imitar el abrazo universal e indiscriminado de Jesús, ni hemos sido capaces de expandir nuestros corazones para ver a todo el mundo como hermano o hermana, por encima de raza, color o religión. No hemos dejado de abrigar el mudo secreto de que nuestras vidas y las de nuestros seres queridos son más preciosas que las del resto del mundo.
- No hemos hecho una opción preferencial por los pobres, ni les hemos invitado a nuestra mesa, ni hemos superado todavía nuestra tendencia a asociarnos con la gente más atractiva e influyente.
- No nos hemos sacrificado totalmente hasta el punto de perder todo en beneficio de los otros. En realidad, nunca hemos entregado nuestras vidas por nuestros amigos – menos, especialmente, por nuestros enemigos. No hemos estado dispuestos a morir, justo por las personas que se nos oponen y están tratando de crucificarnos.
- No hemos amado fomentando intención pura en nuestros corazones, sin buscarnos de alguna manera a nosotros mismos en nuestras relaciones con los demás. No hemos dejado que se nos parta el alma, en vez de ofender a algún otro, aun de forma sutil.
- No hemos caminado con paciencia, ofreciendo a otros el espacio completo que necesitaban para relacionarse con nosotros conforme a sus propios dictados íntimos. No hemos estado dispuestos a sudar sangre pacientemente para ser fieles. No hemos esperado con paciencia, a su debido tiempo, el juicio de Dios sobre lo correcto y lo disparatado, sobre el bien y el mal.
- No hemos resistido a nuestro impulso natural de juzgar a los demás, de imputarles motivaciones. No hemos dejado el juicio para Dios.
- Finalmente, en particular, no nos hemos amado y perdonado a nosotros mismos, sabiendo que ningún error o equivocación que cometamos se interpone entre nosotros y Dios. No hemos confiado lo suficiente en el amor de Dios, como para comenzar siempre de nuevo inmersos en la infinita misericordia del mismo Dios.
- Está claro: No hemos amado como Jesús amó.
Después de la muerte de su mujer Raissa, el gran filósofo cristiano francés Jacques Maritain publicó un libro que recogía los diarios personales de ella. En el Prefacio de ese libro Maritain describe la lucha desigual de Raissa con la enfermedad, que finalmente la llevó al sepulcro. Debilitada gravemente e incapaz ya de hablar, luchó enormemente en sus últimos días. Su sufrimiento probó, e hizo madurar también, la propia fe de su esposo Maritain. Sumamente serio al comprobar los sufrimientos de su esposa, escribió: “Solamente dos tipos de personas piensan que el amor es fácil: Los santos, que a través de largos años de sacrificio propio han alcanzado un hábito de virtud, y los ingenuos, que no saben de qué están hablando”.