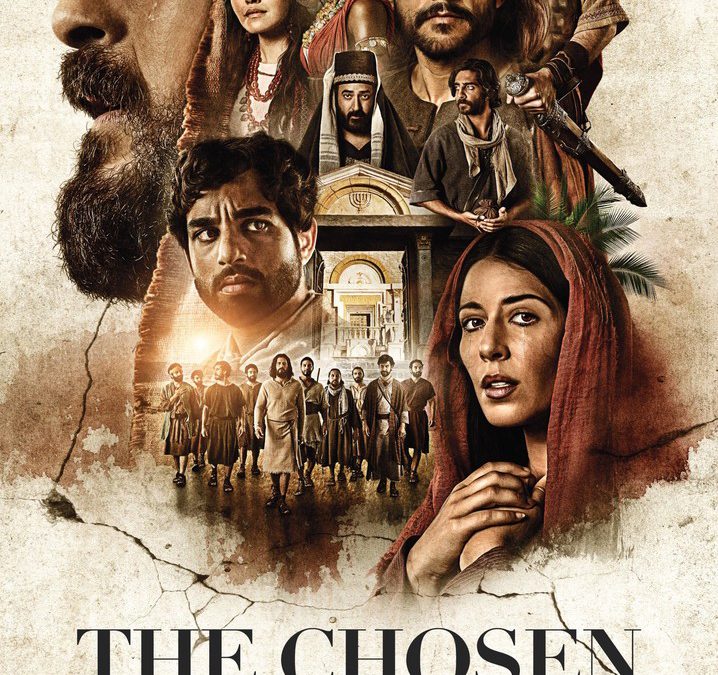Queridos amigos:
En los momentos que estáis viviendo, después de la muerte de la madre de uno de vosotros, quisiera haceros presentes mi cercanía y mi sintonía.
 No sé cómo os sentís ante este acontecimiento, porque no he podido hablar con vosotros. Sin embargo, por lo que os conozco y por lo que para mí ha significado la desaparición de mi madre, puedo sospechar que todo ha ocurrido como en una comida en un restaurante chino: el sabor agridulce es lo que predomina. El agrio le viene a este momento de la desaparición de una persona tan querida. Con ella se va una raíz importante de la vida. Aunque sea previsible su pérdida, se hace difícil evitar el dolor que causa la ruptura de la pertenencia.
No sé cómo os sentís ante este acontecimiento, porque no he podido hablar con vosotros. Sin embargo, por lo que os conozco y por lo que para mí ha significado la desaparición de mi madre, puedo sospechar que todo ha ocurrido como en una comida en un restaurante chino: el sabor agridulce es lo que predomina. El agrio le viene a este momento de la desaparición de una persona tan querida. Con ella se va una raíz importante de la vida. Aunque sea previsible su pérdida, se hace difícil evitar el dolor que causa la ruptura de la pertenencia.
En mi caso, fue esto lo que más sufrimiento me produjo. Sabía, mientras vivía aquí, que para ella yo era único. Me alimentaba la certeza de que siempre podía contar con un regazo acogedor en las batallas de la vida. No era ya dependencia. Yo era adulto, cuando ella murió. Y, además, bastantes años antes de que ella muriera, necesitaba más mis cuidados que yo los de ella. Pero con su muerte me quedé profundamente roto en mi necesidad afectiva de pertenencia. A ello quizá contribuyó no poco el hecho de ser yo célibe. Tengo que reconocer que, si antes de su muerte nunca había experimentado soledad, después que ella se me muriera, esa soledad afectiva sí que me ha mordido con una cierta asiduidad.
Sin embargo, la soledad no ha sido la única herencia que me dejó mi madre al morir. La mejor herencia fue la fe y la esperanza, que ella me transmitió mientras vivía en este mundo nuestro de luces y sombras. Porque pude experimentar también que, aunque este acontecimiento tenía la virtualidad de entristecerme, desde la fe que ella vivió y me transmitió podía henchir esos momentos de esperanza. En mí anidaba la confianza en ese Dios de la Vida -en quien ella creyó y me enseñó a creer-, que se comprometió con la vida de los hombres desde el momento que nos llamó a ella. Era esta confianza la que me abría nuevos horizontes. Podía tener la certeza de que en realidad se trataba de un tránsito a la patria definitiva. Su muerte era paso. Pascua. Mi madre, por el poder del amor de Dios, seguía viva. ¡Definitivamete viva! ¡Plena y consumadamente viva! Para siempre.
Ésta ha sido y sigue siendo la dulzura que me ha consolado. He podido comprobar vitalmente que estar en las manos amorosas del Dios y Padre de Jesús suscita para los creyentes un caudal inagotable de esperanza. La muerte ha perdido su aguijón. La muerte no tiene la última palabra de la vida. La última palabra la tiene Dios. Él es quien nos convoca a la fiesta de la vida. Una fiesta que nos convoca a todos. Que a todos nos va a reunir. Allí volveremos a juntarnos con quienes aquí anudamos a nuestro querer. Más aún: tendremos como amigos a quienes aquí no nos quisieron tanto. Será el triunfo de la relación en plena pertenencia, porque Dios es relación.
Vosotros sois expertos en relación. También sois creyentes. Por eso, espero que lo que predomine sea el dulce sobre el agrio en esta comida que la vida os ha servido.
Quisiera que esta carta sirviera para acompañaros. Estoy con vosotros. Y os quiero un montón. Un fuerte abrazo de este compañero de ruta con quien siempre podéis contar.