La Palabra de Dios, en cuanto permite encarnar el ideal evangélico en actitudes concretas, es el instrumento más adecuado para superar la escisión entre fe y vida diaria. Además, el que se habitúa a tomar como guía de su acción las palabras concretas del Evangelio se encuentra en mejor posición para percibir la tensión entre las propuestas que la cultura ambiental nos ofrece y las exigencias que se derivan de la fe para nuestra vida. El encuentro entre el Cristo presente en la Palabra y el creyente se produce sólo cuando el creyente hace o deja de hacer algo en nombre de esa Palabra.
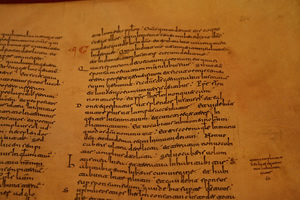 Uno de los problemas más urgentes con que tropieza la actividad evangelizadora, es una especie de esquizofrenia entre la fe y la vida cotidiana. Muchos creyentes experimentan una especial dificultad para encarnar en la vida diaria, en los ambientes de trabajo, estudio, diversión, etc. aquellos principios cristianos con los que se han comprometido. Como si al salir de los ámbitos estrictamente religiosos, operase un mecanismo psicológico que, más allá de nuestro control, nos desconectase del mundo interior sobrenatural al entrar en la vida «secular». El resultado de este fenómeno es una pesada conciencia de culpabilidad, una sensación de impotencia, de incapacidad para ser coherentes, que provoca en muchos e¡ desaliento y un conformismo pesimista. Los ideales cristianos tienden a ser vistos como hermosas utopías cuya encarnación es francamente problemática.
Uno de los problemas más urgentes con que tropieza la actividad evangelizadora, es una especie de esquizofrenia entre la fe y la vida cotidiana. Muchos creyentes experimentan una especial dificultad para encarnar en la vida diaria, en los ambientes de trabajo, estudio, diversión, etc. aquellos principios cristianos con los que se han comprometido. Como si al salir de los ámbitos estrictamente religiosos, operase un mecanismo psicológico que, más allá de nuestro control, nos desconectase del mundo interior sobrenatural al entrar en la vida «secular». El resultado de este fenómeno es una pesada conciencia de culpabilidad, una sensación de impotencia, de incapacidad para ser coherentes, que provoca en muchos e¡ desaliento y un conformismo pesimista. Los ideales cristianos tienden a ser vistos como hermosas utopías cuya encarnación es francamente problemática.
En la práctica, se asumen los criterios de conducta ambientales y la vida concreta de muchos cristianos no se distingue prácticamente en nada de la de los no creyentes. Sin negar lo decisivo que es el alcanzar una madurez humana y cristiana para superar esta dificultad, me parece que el fenómeno es más complejo de lo que se aprecia a primera vista y depende, entre otras causas, de la carencia en nuestra tradición católica de una adecuada teología y experiencia de la Palabra de Dios.
Esbozo de Teología de la Palabra
La Palabra de Dios, en cuanto permite encarnar el ideal evangélico en actitudes concretas, conectando la genérica aspiración al reino de Dios con las diversas situaciones a las que la vida nos enfrenta, parece el instrumento más adecuado para superar la escisión entre fe y vida diaria. Pero, además, el que se habitúa a tomar como guía de su acción las palabras concretas del evangelio, sin recapitularlas en principios o valores genéricos, se encuentra en mejor posición para percibir la tensión entre las propuestas que la cultura ambiental nos ofrece y las exigencias que se derivan de la fe y para resistirse a aquellas.
La Palabra de Dios es más que un simple mensaje. La Palabra evangélica es una mediación cualificada del encuentro con Dios. Este carácter cuasi-sacramental por el que la Palabra constituye una presencia viva y operante del resucitado que se nos comunica en la fuerza del Espíritu, establece una distancia abismal entre la Palabra de Dios y cualquier otro tipo de consideración. Pablo tenía una conciencia clara de ello al llamar al Evangelio «Fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree» (Rm 1,16). La Palabra evangélica no se limita a comunicar ¡deas o a proponer pautas de acción. La primera misión de la Palabra es llevar a cabo el encuentro personal entre el creyente y Jesús. La palabra es vehículo de la Palabra. Por eso no basta ante el evangelio la actitud intelectual: es precisa una actitud de fe, de adhesión total, porque en la Palabra es Jesús mismo quien nos sale al encuentro.
La Palabra de Dios tiene la virtud de elevarnos a la perspectiva sobrenatural que desenmascara la fascinación que los dinamismos del pecado ejercen sobre nosotros. El pecado siempre se basa en una mentira objetiva y necesitamos de la distancia crítica para superar la ofuscación, la seducción que tantas veces nos condiciona en nuestros pecados. Ahí creo que también la Palabra viva de Dios es más eficaz que nuestros razonamientos.
La Palabra de Dios consolida nuestra identidad. Si somos hijos de Dios en el Hijo, de alguna manera hemos de tener su misma fisonomía: somos y estamos llamados a ser, palabras en la Palabra. Por eso el Evangelio nos sitúa enseguida en nuestra identidad-vocación espiritual: encarnar, hacer vida una dimensión o aspecto del Verbo, ser pequeños «verbos encarnados». Por ello la referencia al Evangelio nos despierta de nuestras ensoñaciones o devaneos y nos pone ante la verdad de lo que somos. Esto está fuera del alcance de cualquier moralismo o ascetismo.
Permanecen las dificultades
Después de lo dicho, cabe preguntarse: ¿Cómo es posible que hayamos dado tan poco peso a la Palabra de Dios en nuestra tradición católica si poseía tantas virtualidades? Más aún: si el Vaticano II nos ha relanzado al descubrimiento de la Palabra y no hay documento, obra teológica o catecismo en que la Palabra de Dios no tenga un puesto relevante, ¿por qué experimentamos ahora más que antes la escisión entre fe y vida cotidiana? ¿Es que los fenómenos sociológicos tienen más fuerza que la eficacia interna de la Palabra? Tras veinticinco años de Vaticano II cabía esperar que, al menos en las nuevas generaciones formadas en el uso y meditación de la Palabra, se superasen los viejos condicionamientos, mas un análisis somero nos hace ver que no es así.
La clave decisiva
Lo que, a mi modo de ver, dirime decisivamente la cuestión es que la Palabra del Evangelio sólo desencadena toda su eficacia si es VIVIDA. Sólo así actúa y se alcanzan los frutos espirituales prometidos por Jesús. Sólo así se comprende experimentalmente la gran diferencia que existe entre hacer o dejar de hacer algo en nombre de una Palabra de Jesús o en nombre de nuestra coherencia personal, o por nuestra educación o porque «es evidente que es nuestro deber».
No es suficiente meditar la Palabra y acogerla en nuestro interior. Las Palabras del Evangelio son palabras para vivir, para encarnarlas en acciones concretas. Estoy convencido de que el encuentro entre el Cristo presente en la Palabra y el creyente que la recibe se produce sólo cuando el creyente hace o deja de hacer algo en nombre de esa Palabra evangélica. El episodio de la pesca milagrosa es muy elocuente al respecto: «en tu palabra echaré las redes» (Le 5,5). Según la comparación evangélica de la semilla, así como la semilla debe «morir» para dar fruto, así la Palabra debe transformarse en vida concreta para que fructifique en nosotros.
Esto puede parecer una simpleza y sin embargo creo que es un principio fundamental. Algo así como el alfabeto de la vida cristiana. Bastan pocas reglas para aprender a leer y escribir, mas, si no se aprenden, uno puede ser toda la vida un analfabeto. Paralelamente, nos podemos pasar toda la vida a vueltas con la Palabra de Dios y ser auténticos especialistas, pero, si no la vivimos, no experimentamos sus frutos. Lo describe con nitidez el apóstol Santiago: «Poned por obra la Palabra y no os contentéis sólo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oir la Palabra sin ponerla por obra, ése se parece al que contempla su imagen en un espejo: se contempla, pero, al darse la vuelta, se olvida de cómo es» (St 1,22-23).
Los frutos de vivir la Palabra
La Palabra vivida engendra y hace crecer a Cristo en nosotros. La obra de santificación que realiza el Espíritu en nosotros es configurarnos con Cristo. La Palabra es decisiva para que el Espíritu cambie nuestra mentalidad, haciendo que asumamos los sentimientos, criterios, actitudes de Jesús.
Vivir la Palabra nos hace sentirnos vivos como cristianos al margen de las experiencias litúrgicas. Quiero decir que cuando uno actúa en cualquiera de las circunstancias de la vida cotidiana movido expresamente por una Palabra evangélica, se refuerza su identidad como discípulo.
Vivir la Palabra genera la comunidad cristiana.
Ciertamente la predicación es imprescindible para crear la comunidad, pero cuando el mensaje cristiano ya es sabido e incluso es contemplado con recelo o prejuicios, se requiere la acción del Espíritu Santo sin el cual «no habrá nunca evangelización posible» {Evangelii nun-tiandi, 75). Pablo era bien consciente de esto: «Os fue predicado nuestro Evangelio no sólo con palabras sino también con poder y con el Espíritu Santo» (I Tes 1,5). Esto significa que del evangelizador depende, al menos en parte, el resultado de la evangelización.
No en vano afirma Pablo VI: «Tácitamente, o a grandes gritos, pero siempre con fuerza, se nos pregunta: ¿Creéis verdaderamente en lo que anunciáis? ¿Vivís lo que creéis? ¿Predicáis verdaderamente lo que vivís? Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial con vistas a una eficacia real de la predicación». (Evangelii nuntiandi, 76).
Esto plantea todo un reto a la actividad de los evangelizadores. La predicación no puede considerarse como una función externa al mismo apóstol, como una especie de oficio que se ejerza con mayor o menor «profesionalidad». La manera más eficaz de anunciar el evangelio es vivirlo porque ya no se trata simplemente de que corroboremos lo que anunciamos con nuestro ejemplo, se trata de que dejemos actuar al Espíritu. De lo dicho resulta evidente que la Palabra, entendida como la hemos propuesto,puede ser ocasión de crecimiento interior, de testimonio cristiano y medio de crecimiento eclesial.
El problema reside en romper el hábito por el que reducimos la Palabra a los momentos litúrgicos. No es fácil. La historia anterior pesa. Es difícil evitar la sensación de que, al actuar en nombre de una palabra del Evangelio, bordeamos el fundamentalismo y sabemos bien sus riesgos. La secularización parece impulsarnos a que, en materias seculares, actuemos «etsi Deus non daretur», sacando las fuerzas y los criterios de nuestra autonomía humana. Pero sí somos capaces de superar nuestras reticencias y comprender la posibilidad de gracia que aquí se esconde podemos encontrar en la Palabra una clave fundamental para la nueva evangelización.






