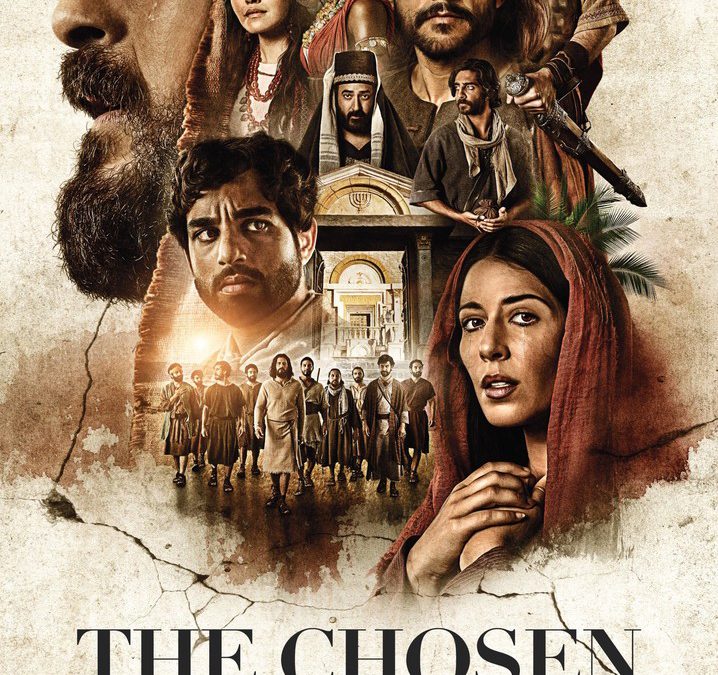Nunca me han dejado totalmente tranquilo algunos de mis amigos que envían tarjetas de Navidad con mensajes tales como: Que la paz de Cristo te inquiete. ¿No podemos disponer de un solo día al año para ser felices y celebrarlo sin sentirnos todavía agitados desgraciadamente con más culpa? ¿No es la Navidad un tiempo en que podemos gozar volviendo a ser niños? Además, como una vez afirmó Karl Rahner, ¿no es la Navidad un tiempo en que Dios nos da permiso para ser felices? Así que ¿por qué no?
Nunca me han dejado totalmente tranquilo algunos de mis amigos que envían tarjetas de Navidad con mensajes tales como: Que la paz de Cristo te inquiete. ¿No podemos disponer de un solo día al año para ser felices y celebrarlo sin sentirnos todavía agitados desgraciadamente con más culpa? ¿No es la Navidad un tiempo en que podemos gozar volviendo a ser niños? Además, como una vez afirmó Karl Rahner, ¿no es la Navidad un tiempo en que Dios nos da permiso para ser felices? Así que ¿por qué no?
Bueno, eso es complejo. La Navidad es un tiempo en que Dios nos da permiso para ser felices, cuando la voz de Dios dice: ¡Consolad a mi pueblo! ¿Sed consolados! Decid palabas de consuelo!
Pero la Navidad es también un tiempo que destaca la triste verdad de que, cuando Dios nació en nuestro mundo hace dos mil años, no hubo lugar para ese nacimiento en ninguno de los hogares y espacios normales de entonces. No hubo para él lugar en la posada. Las afanosas vidas y las ocupaciones cotidianas de la gente les dejaron al margen de ofrecerle un lugar para nacer. Eso no ha cambiado. Por tanto, continúa habiendo buenas razones para estar inquietos.
Pero primero, el consuelo. Hace algunos años, participé en un concurrido sínodo diocesano. En un momento determinado, el animador que estaba a su cargo nos indicó que nos dividiéramos en pequeños grupos y, a cada uno de esos grupos, se les ofreció esta pregunta: ¿Cuál es el mensaje más importante que la iglesia necesita hacer llegar al mundo en este preciso momento?
Los grupos informaron y cada uno de ellos refirió algún desafío espiritual o moral importante”¡Necesitamos desafiar a nuestra sociedad a que haya más justicia!” “¡Necesitamos desafiar al mundo a tener una auténtica fe y a no confundir la palabra de Dios con sus propios deseos!” “¡Necesitamos desafiar a nuestro mundo hacia una ética sexual de más responsabilidad!” Todos ellos, maravillosos desafíos que necesitábamos. Pero ningún grupo recapacitó y dijo: “¡Necesitamos hablar al mundo sobre el consuelo de Dios!”
Por supuesto, hay injusticia, violencia, racismo, sexismo, avaricia, egoísmo, irresponsabilidad sexual y fe egoísta en nuestro derredor; pero la mayoría de los adultos de nuestro mundo están viviendo también en dolor, ansiedad, decepción, fracaso, depresión y culpa sin resolver. Dondequiera que se mire, se ven corazones pesarosos. Además, mucha gente que vive con daño y desánimo no contempla a Dios y a la Iglesia como una respuesta a su dolor, sino más bien como de alguna manera parte de su causa.
De ese modo, al predicar la palabra de Dios, nuestras iglesias necesitan asegurar al mundo el amor de Dios, como también su interés y su perdón. Quizás, antes de hacer algo más, la palabra de Dios nos debe consolar; en realidad, ser la principal fuente de todo consuelo. Sólo cuando el mundo experimente la consolación de Dios, estará más abierto a aceptar el consecuente desafío.
Y ocupar un lugar prominente en ese desafío es reservar alojamiento a Cristo en la posada, esto es, abrir nuestros corazones, nuestros hogares y nuestro mundo como ámbitos donde Cristo pueda venir y vivir, a pesar de lo inconveniente que pueda ser. Desde la distancia de seguridad de dos mil años, nosotros, demasiado ligeramente, emitimos un juicio despiadado sobre la gente que vivía en tiempo del nacimiento de Jesús, por no saber de lo que María y José eran portadores ni preparar un lugar para que Jesús naciera. ¿Cómo pudieron ser tan ciegos?´
Pero ese mismo juicio también puede hacerse de nosotros. Tampoco nosotros estamos dando alojamiento en nuestras propias posadas.
Cuando una nueva persona viene a este mundo, ocupa un espacio que nadie antes había habitado. Algunas veces, esa persona nueva es recibida cordialmente y se crea un espacio acogedor, y todos a su alrededor están felices por esta nueva invasión. Pero no siempre ocurre eso: otras veces, como fue el caso con Jesús, no hay espacio creado para acoger a la nueva persona, y su presencia no es bien recibida.
Hoy vemos esto (que constituirá un juicio contra nuestra generación) en el rechazo, casi por todo el mundo, a acoger a nuevos inmigrantes y darles alojamiento en la posada. Si Cristo está en el pobre, en el extranjero (y los Evangelios nos lo aseguran), entonces Cristo está sin duda en el inmigrante. Hoy tenemos más de cincuenta millones de refugiados en el mundo, gente a la que nadie acogerá. ¿Por qué no?
No somos malas personas; y somos capaces, las más de las veces, de ser maravillosamente generosos. Pero dejar que este aluvión de inmigrantes entrara en nuestras vidas nos molestaría. Nuestras vidas tendrían que cambiar. Perderíamos algunas de nuestras comodidades actuales, algunas de nuestras antiguas confianzas y algunas de nuestras seguridades.
No somos malas personas, ni lo eran aquellos posaderos de hace dos mil años que, desconociendo aquello de lo que se trataba, en ignorancia inculpable, despidieron a María y José. Yo siempre he alimentado una secreta simpatía hacia ellos. Quizás porque, igualmente en ignorancia, todavía estoy haciendo exactamente lo mismo. Mi comodidad y seguridad frecuentemente me hacen decir: No hay lugar en la posada.
Las torcidas circunstancias del nacimiento de Cristo, si son entendidas, no pueden menos que incomodarnos. Que también nos traigan profunda consolación.
Tradujo al Español para Ciudad Redonda Benjamín Elcano, cmf