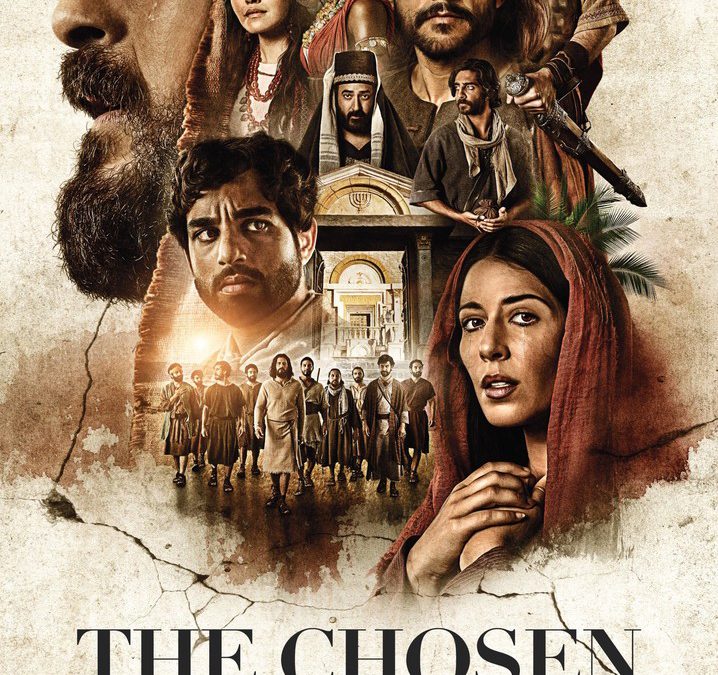Los niños en el Nuevo Testamento. Alguna sombra, muchas luces
 No siempre salen bien parados los niños en el Nuevo Testamento. Consideración muy especial merece el furor infanticida de Herodes (Cf. Mt 2, 13-18). Los pequeños inocentes que mueren a sus manos, pierden su vida por causa de un Jesús que, más tarde, hará de su muerte la entrega libre de su existencia (Cf. Jn 10, 18) para que todos vivan (Cf. Jn 3, 15), hasta convertirse en la Vida de los hombres (Cf. Jn 14, 6).
No siempre salen bien parados los niños en el Nuevo Testamento. Consideración muy especial merece el furor infanticida de Herodes (Cf. Mt 2, 13-18). Los pequeños inocentes que mueren a sus manos, pierden su vida por causa de un Jesús que, más tarde, hará de su muerte la entrega libre de su existencia (Cf. Jn 10, 18) para que todos vivan (Cf. Jn 3, 15), hasta convertirse en la Vida de los hombres (Cf. Jn 14, 6).
El propio San Pablo dedica a la infancia palabras no siempre lisonjeras. Así, refiriéndose analógicamente al conocimiento de Dios, compara la niñez con su propia experiencia religiosa, que, por ser terrena, resulta inmadura, mientras que atribuye el saber pleno de Dios a una edad adulta venidera (Cf. I Cor 13, 11-12). Más aún, para el Apóstol, la niñez comporta necesariamente dependencia, sumisión, y, por ende, una esclavitud de la que no queda el hombre liberado sino al conseguir la mayoría de edad (Cf. Gál. 4, 1-3). No debe, por ello, causarla menor extrañeza que el propio Pablo proponga la edad adulta como aquel período de la vida que debe ambicionarse (Cf. Ef 4, 1416).
Este menosprecio por la infancia encuentra una expresión aguda en la conocida escena evangélica en la que los discípulos de Jesús hacen brusco ademán de apartar a los niños del Maestro (Cf. Mt 19, 13; Mc 10, 13; Lc 18, 15). Cabe aquí preguntarse por la razón de comportamiento tan hostil. Puede pensarse que – según la percepción de los discípulos- los niños no sólo importunan a Jesús, apartándolo de una misión elevada y trascendente. Rodeado de la algarabía de los pequeños, el Maestro difícilmente puede manifestarse como el Mesías poderoso que habría de restaurar, incluso con el uso de la fuerza, el poder de Israel (Cf. Act 1, 6).
En el Nuevo Testamento no aparece, pues, siempre la infancia nimbada de un halo luminoso, como querría alguna conciencia tocada por prejuicios tan benevolentes como ajenos a la cruda realidad de la Escritura Santa tomada en su conjunto. Los niños son, a menudo, vistos con una cierta hostilidad de fondo. Se les considera, al menos, imperfectos. Tal concepción de la infancia echa sus raíces en un humus cultural tendente a marginalizar a los que la sociedad tenía por insignificantes, o a aquellos a quienes los poderes Tácticos de la religión ambiente había penalizado de algún modo. Con estos presupuestos de la cultura que le fue contemporánea contrasta la novedad de Jesús y de aquellos que más cerca están de él. El cántico de María amplificará el eco de algunas insinuaciones ya presentes en el Antiguo Testamento. Citando el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. dirá la Virgen: «…ha puesto los ojos en la humildad de su esclava» (Lc 1, 48). Recordando el grito de Job (Cf.Job 12. 19 ), exclamará: «Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humil- des» (Lc I , 52). Pero será el propio Jesús quien dé al traste con la suposición de que sólo los tenidos por grandes y poderosos tienen acceso a Dios. Sus palabras son tajantes y expresan justamente lo contrario de cuanto, hasta entonces, se tenía por sensato en los ambientes religiosos ilustrados: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las has revelado a los pequeños» (Mt 12, 25). Aunque en el texto que se acaba de citar Jesús se refiera directamente a los fariseos (grandes) contrapuestos a sus discípulos (pe- queños), hay que advertir que la minoridad de quienes son aptos para vivir en la inmediatez de Dios, está como residenciada en los niños. De sus ángeles dice el Señor, que «… en los cielos, ven continuamente el rostro de Dios» (Mt 18, 10). Y tan hondamente han sido algu- nos alcanzados por el sentir del Maestro, que Juan llegará a decir: «Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre» (I Jn 2, 14). Poca extrañeza podrá, pues, producir que el propio Jesús se deje rodear de niños, se sienta feliz en en medio de ellos y exclame: «Dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como éstos es el Reino de los cielos» (Mt 19, 14).
Tan incontestablemente positivo es el juicio de Jesús sobre la infancia, que llegará a prescribir a todos: «Si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de lo. cielos. Por ello, el que se haga pequeño como este niño, será el mayor en el Reino de lo: cielos… » (Mt 18, 3-5). Aunque el "nuevnacimiento" propuesto por Jesús a Nicodemcomo condición para entrar en el Reino di Dios (Cf. Jn 3,3) signifique la recreación po el agua y el Espíritu (Cf. Jn 3, 3-9), la referencia a la infancia humana y a cuanto ella comporta desde el momento de la misma concepción es tan explícita. que resultaría poco me nos que imposible asumir las promesas di Jesús sin la niñez concreta que nos circunda que está oculta en nosotros.
El mundo desconcertante de los niños

Es preciso no desviar hipócritamente los ojos de los malos tratos, de las vejaciones, de la instrumentalización más cínica o del abandono total en que pian caído muchos niños de las civilizaciones opulentas. En los grupos humanos más pobres, la miseria de los niños y el desamparo de los ancianos -aun con resultarnos más lacerantes a quienes los contemplamos desde fuera- se colocan en un cuadro de miseria general, por una parte, y en un ámbito de mayor comunión para lo bueno y para lo malo, por otra. En el mundo desarrollado, por contra, se aprecia con mayor intensidad la marginalización de la infancia. Detengámonos en algunos aspectos del problema.
Con patética sinceridad literaria confiesa Peter Handke de un adulto, que acaso sea él mismo: «Siempre había visto a los niños, en su utilidad, como un pueblo extraño; a veces, incluso, como aquella tribu enemiga. cruel y despiadada. "que no hace prisioneros", bárbaros y hasta caníbales, y, si no hostiles a la especie humana, por lo menos desleales e inútiles, entontenciendo y privando a la larga de inteligencia a aquel que no tuviese contacto más que con tales jaurías y catervas desprovistas de todo civismo».
Cuando un niño se hace presente con su alma y con su cuerpo en la existencia de un adulto, ésta suele sufrir trasformaciones cualitativas y hasta algún que otro colapso. El niño -nuestro hijo, nuestro pequeño hermano. o simplemente algún recién llegado a nuestra vecindad- es percibido por las personas mayores como algo distinto. En cierto modo se trata de un "intruso" que contradice costumbres ya asentadas y comportamientos rutinarios. Pero no sólo somete nuestro mundo convencional a seria crisis, sino que, ante todo, pone a prueba nuestra generosidad. reclama un altruismo casi absoluto, especialmente si se trata de padres y educadores. Los niños, los pequeños, no demandan de nosotros control para que las cosas sigan como estaban y cada uno sepa a qué atenerse en el conjunto consabido de nuestras contingencias. Ellos son una súplica viviente de algo mucho mayor. Piden, acaso sin palabras ni gemidos, cuidado y atención -que mucho más que la cortés concesión de un tiempo nuestro- es el empeño porque la subsistencia rebase las fronteras de la pura biología. porque las pulsiones instintivas se vayan convirtiendo en sentimientos y porque las fabulaciones desembarquen en la playa del conocimiento.
Si el corazón del adulto no está penetrado de un amor verdadero, de una intensa ternura, tenderá incluso a suprimir al niño que, por enigmático, aportará una turbación que puede ir más allá de lo soportable. Por el contrario, y a pesar de lo indescifrable de la nueva vida, podrá, quien la ama, acogerla. y se empeñará por darle altura y dignidad ya antes de haber nacido. A tal respecto son paradigmáticas las palabras que Onana Fallaci dirige ala criatura que lleva en sus entrañas: «Ciertamente tú y yo formamos una extraña pareja. Todo en tí depende de mí, y todo en mí depende de tí: si enfermas, yo enfermo y si muero, tú mueres. Pero no puedo comunicarme contigo ni tú conmigo. En medio de la que. tal vez, es tu sabiduría infinita. no conoces siquiera mi cara, mi edad ni el idioma que hablo. Ignoras de dónde vengo, dónde estoy, qué hago en la vida. Si tú quisieras imaginarme no tendrías siquiera un solo elemento para adivinar si soy blanca o negra. joven o vieja, alta o baja. Y yo sigo preguntándome si eres o no una persona. Nunca dos seres extraños ligados al mismo destino fueron más extraños entre sigue nosotros. Nunca dos desconocidos que compartieran el mismo cuerpo fueron recíprocamente tan desconocidos ni estuvieron tan lejos el uno del otro».
Idealizamos a los niños cuando no los tenemos, o cuando conseguimos mantenerlos lejos. Pero solemos sentirnos tan molestos como los discípulos de Jesús, cuando estos pequeños interrumpen nuestros proyectos de bienestar, o, simplemente, cuando desbaratan la composición estática de nuestro universo adulto. En nuestra civilización mercantilista, el niño es percibido de forma subconsciente como un parásito que consume lo que no gana, que destruye lo que es incapaz de producir. Su inquietud desestabiliza la quietud de los mayores. La fantasía con la que distorsiona cuanto introduce en su ámbito perceptivo, molesta a quien ha hecho de la sensatez un valor definitivo. Su natural propensión al juego proporciona un elemento de desorden a la colocación de las cosas que nos rodean. Si tuviéramos que detenernos en el aspecto lúdico, tan propio de la vida infantil, veríamos cómo ciertos adultos se sienten violentados en su voluntad de tomar las cosas en serio, pues el el niño quiere jugar de verdad con los mayores para comprobar, a su manera, si su existencia tiene algún destinatario.
Así vistas las cosas, no son los niños esos seres adorables. que. como dice el refrán. " traen un pan bajo el brazo cuando nacen". Ellos nos pueden llevar a conflictos con nosotros mismos. Y es sólo la dedicación del corazón y el reconocimiento de que. dentro de todos los adultos vive un niño, lo que nos reconciliará con ellos y hará que nuestras relaciones sean constructivas y gratificantes.
Una vez que se acepta a los niños, que se los ama, que la propia infancia es rescatada, podrán entenderse cabalmente las palabras terminantes de Jesús: ,”Si no cambiáis v os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de los cielos” (Mt 18. 3).
Nacer de lo alto
Al escuchar esta sentencia de Jesús, se nos viene a los labios espontánea la misma pregunta de Nicodemo: «¿Cómo puede uno volver a nacer, siendo ya viejo’? ¿Puede acaso entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer ?» (Jn 3,4).
Antes de escuchar la sentencia de Jesús, se nos antoja poder dar un consejo afirmativo al magistrado judío. Es preciso retornar a ese territorio olvidado de la propia biografía, pues sus impresiones están en nosotros constituyéndonos, aun sin emerger al campo de la memoria explícita y verbal. Dicho esto, habrá que atender con profunda fe al discurso de Jesús. Propone el Maestro algo que adviene al hombre de modo tan inesperado y gratuito como la concepción y la llegada al inundo: el nacimiento por le agua y el Espíritu.
Mas este retorno al comienzo en Dios no es posible al hombre abandonado a su capacidad desnuda. Ello ocurrirá por obra de una acción cultual. la del bautismo, que será signo, señal visible de un cambio interior. El agente primero de esta salutación no sera quien administra el bautismo dentro de la comunidad, ni quien. dentro de ella, lo recibe. Será únicamente el Espíritu de Jesús. Este Espíritu es capaz de dar fecundidad y hacer surgir la novedad de la vida, incluso allí donde lodo parecía estéril (Cf. Le I. 35).
El Espíritu que causa en quien lo recibe un nuevo nacimiento, es el Espíritu de Jesús. que procede del Padre y es enviado por el propio Hijo. Por él llegan a ser una misma cosa con Jesucristo aquellos sobre quienes descansa. El los guiará a toda la verdad (Cf. in 16. 13). No se tratará. de todos modos, de una verdad abstracta, sino de aquel conocimiento de compenetración viva de que nos da cuenta San Juan: «Esta es la vida eterna: que te conozcan a tí. el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo» (Jn 17, 3). Tal compenetración comportará identificación con la persona y el destino de Jesús, que se empequeñeció por nosotros hasta el anonadamiento sumo (Cf. Fil 2,6-11).
De la proximidad existencial al Jesús niño y al empequeñecimiento de Dios, brotará amor a la niñez y a cada niño. Un tal amor será anticipo de aquella felicidad en la que entró por siempre Jesucristo. El mismo nos lo sigue recordando: «Quien acoge a un niño como éste por mí, a mí me acoge» (Mt 18. 5).