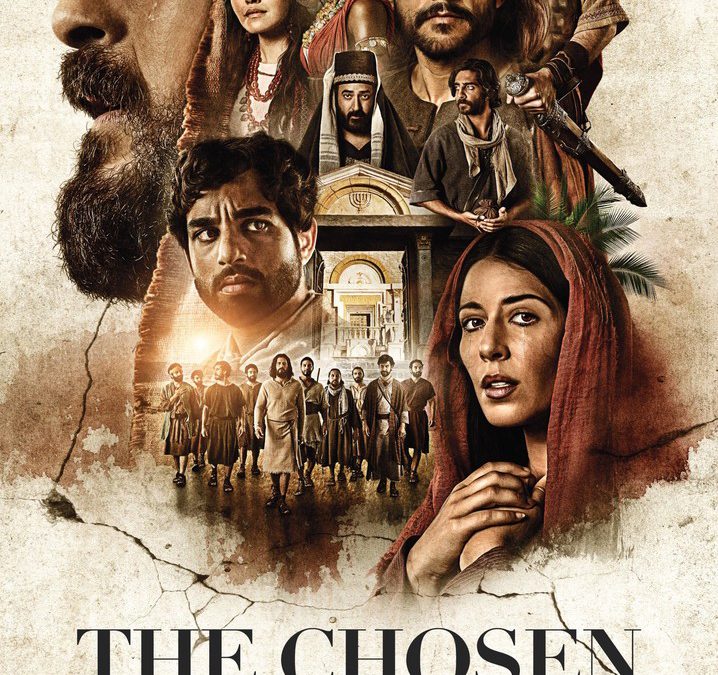Hubo tres importantísimas aportaciones en aquel tiempo de gracia que fue el Concilio Vaticano II que deberían ser muy recordadas en estos momentos:
Hubo tres importantísimas aportaciones en aquel tiempo de gracia que fue el Concilio Vaticano II que deberían ser muy recordadas en estos momentos:
1) la eclesiología de las iglesias particulares;
2) la afirmación de la igual dignidad de todas las personas que creemos en Jesús y, por lo tanto, la llamada de todos a la santidad y a la misión evangelizadora;
3) la colegialidad episcopal o igualdad de todos los obispos.
La interconexión de esas tres aportaciones nos lleva a afirmar:
1) la importancia de la Iglesia particular o diocesana como espacio de santidad (espiritualidad) y de misión (ministerios) para todos los que a ella pertenecen;
2) la corresponsabilidad de todos y la necesidad de que todos sean reconocidos como sujetos de la vida eclesial diocesana: no solo “los adictos”, no solo quienes monopolizan el nombre de “diocesanos”, sino todos los que forman esa comunidad de comunidades, todos los bautizados con sus carismas y posibilidades ministeriales. No es, por ello, correcto identificar la Iglesia con una persona o un grupo: ni la Iglesia universal con el Papa, ni la Iglesia diocesana con el Obispo, ni la Iglesia parroquial con el párroco, ni la comunidad de creyentes con quien la preside. Ellos tienen una función importante en la Iglesia, pero no única, no absoluta, sino relativa a una comunidad que es “Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo sacerdotal”. ¡Iglesia somos todos! Dentro de ella cada comunidad, cada persona tiene su vocación particular, su carisma, su ministerio y su corresponsabilidad. Por lo tanto, no contar con todos, es destruir la comunión de todos. Nadie tiene el derecho de erigirse en “cristiano superior” que puede imponer a los “cristianos inferiores” lo que han de pensar y de hacer. Ha de contar con todos, ha de dialogar, ha de reconocer la “mayoría de edad”. No daría buen ejemplo una Iglesia que trate a sus fieles como menores de edad, cuando las sociedades más maduras reconocen su mayoría de edad. Por eso, el pueblo de Dios merece un enorme respeto; ha de ser consultado, ha de ser tenido en cuenta. Para ello hay que establecer estructuras más diáfanas y con menos secretismos, que dignifiquen a esta gran comunidad que es la Iglesia. Y hay que tener muchísimo más en cuenta a nuestras hermanas, las mujeres. También ellas son Iglesia y es necesario dignificar su condición eclesial y no permitir que sean tratadas como menores de edad. La Iglesia necesita en este momento una nueva “imaginación estructural”. No nos bastan ya las afirmaciones de principio. Es necesario poner manos a la obra.
3) Por otra parte, la colegialidad requiere no solo una apariencia social de comunión entre los obispos, sino también una manifestación social de la autonomía y singularidad por parte de cada uno de ellos; la igualdad sacramental se ha de imponer sobre la diferencia de jurisdicción; son de alabar aquellos obispos que renuncian a cualquier forma de “acolitado” respecto a otros más poderosos, o a quienes rechazan el “politiqueo” que atenta contra la Providencia de Dios; sometidos más a la disciplina del Evangelio que a la disciplina de grupos de presión.
Si la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, es el cuerpo vivo, y todos nosotros somos sus miembros vivos, nos debería preocupar la existencia de zonas que en lugar de miembros orgánicos se han convertido o han sido convertidas en meras prótesis o meras marionetas de lo que otros miembros vivos (¡a veces demasiado vivos!) les ordenan en todo momento.
La práctica de estos principios conciliares no se ha logrado todavía imponer en todas partes, en todos los momentos; pero creo que responden a la dinámica del Espíritu Santo que lleva a la Iglesia hacia adelante. El Espíritu nos ayuda a desenmascar ”actitudes muy mundanas” que se presentan bajo capa de sacralidad. El tiempo lo dirá, como ha ocurrido no pocas veces en la historia pasada de la Iglesia.
Solo desde la humildad ésto es posible. Y la humildad requiere que no nos autoconsideremos “enviados de Dios” tan fácilmente, que no pensemos que por tener a gran parte de la sociedad en contra, ya por eso, somos profetas, ni tampoco por ejectuar órdenes superiores.
El humilde pide perdón y no solo genéricamente sino por cosas concretas en las que se ha equivocado. El humilde considera más a los demás que a sí mismo. El humilde no entra en una catedral como un César, sino como un siervo que se siente en todo momento indigno representante de Jesús. El humilde no habla dogmáticamente, sino como un buscador de Dios, de su voluntad, de su verdad. Por eso, zozobra, se emociona, deja su voz a Otro.
Sin humildad ¡estamos perdidos! Con humildad todo volverá a renacer y quedarán liberados los carismas que buscan una comunión multicolor.