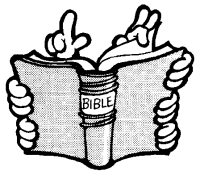 Recientes estudios de marketing dicen que en más de la mitad de los hogares españoles hay un texto de la Biblia y que, además, la Biblia es el «producto» que más se vende, solamente le sobrepasa la Coca-Cola. ¿Quiere esto decir que la Palabra es algo familiar, alguien con quien se puede entablar un diálogo porque habla el mismo lenguaje y sintoniza con las mismas preocupaciones? Tal vez no. La Biblia, aunque se halle en la librería del cuarto de estar, es algo lejano a la vida, sagrado e intocable, que tiene su sitio mejor en lo cúltico, con un lenguaje tan peculiar que, por mucho que lo expliquen, no termina nunca de entenderse. No es como los otros libros; tiene una rara manera de expresarse.
Recientes estudios de marketing dicen que en más de la mitad de los hogares españoles hay un texto de la Biblia y que, además, la Biblia es el «producto» que más se vende, solamente le sobrepasa la Coca-Cola. ¿Quiere esto decir que la Palabra es algo familiar, alguien con quien se puede entablar un diálogo porque habla el mismo lenguaje y sintoniza con las mismas preocupaciones? Tal vez no. La Biblia, aunque se halle en la librería del cuarto de estar, es algo lejano a la vida, sagrado e intocable, que tiene su sitio mejor en lo cúltico, con un lenguaje tan peculiar que, por mucho que lo expliquen, no termina nunca de entenderse. No es como los otros libros; tiene una rara manera de expresarse.
Palabra con acentos humanos
Sin embargo, la Palabra se vierte en toda la amplísima gama de los múltiples acentos humanos, en la aventura pluridimensional del lenguaje. A modo de muestreo significativo vamos a agrupar un puñado de textos que hagan ver cómo la Biblia está fundida a los múltiples acentos del lenguaje, siendo ese modo de hablar en profundidad el lenguaje que usa Dios cuando dialoga con la historia.
La Palabra sabe hablar a la realidad honda de la persona, empleando para ello el lenguaje despojado del desamparo («¿Por qué me has abandonado?», Mc 15,34) y el imparable lenguaje del gozo («Exultante con el gozo del Espíritu exclamó», Lc 10,21); desvela el nivel de desprecio que anega el corazón del hombre («¿Por qué me pegas?», Jn 18,23) y despliega sus artes curadoras para sanar cualquier herida («No temas…no te angusties… te sostengo», Is 41,10); domina el amoroso lenguaje que apunta al corazón («Consolad, consolad a mi pueblo», Is 41,1) y sabe el modo sugeridor que llama a ampliar horizontes de vida («Ensancha el espacio de tu tienda», Is 54,2); deja
claro con todo realismo lo que somos, dibujando lo abismal de nuestro ser limitado («Soy uno vendido como esclavo al pecado», Rm 7,14) pero intenta siempre la hermosísima, aunque difícil, tarea de recuperar el amor perdido («Me acordaré de la alianza que hice contigo cuando eras moza», Ez 16,60); llama al más profundo de los realismos («Lo necio del mundo lo eligió Dios para humillar a los sabios», 1 Cor 1,26) y es capaz de suscitar el anhelo mayor de conocer a fondo lo que somos («Entonces comprenderé como Dios me ha comprendido», 1 Cor 13,12). Este es nuestro lenguaje, el que nos caracteriza como personas vivas. Dios habla como nosotros porque habla al corazón de nuestra historia.
Además, la Palabra habla al modo de los que miran en torno a sí, disciernen, critican y profetizan en el mundo que les ha tocado vivir. Por eso, el lenguaje de la Palabra anima a una vida y fe activas («Se fió de las palabras de Je-sús…y se puso en camino», Jn 4,50) para el fomento de los valores ciudadanos básicos: la paz («Estad en paz con todo el mundo», Rm 12,18) y la solidaridad («No se trata de que paséis estrecheces…sino de que haya igualdad», 2 Cor 8,13). La Palabra mantiene en la terca fidelidad («en la constancia del Mesías», 2 Tes 3,5) alimentando el viejo anhelo de un tipo de sociedad nuevo («Todo lo hago nuevo», Ap 21,5). Es el lenguaje de los que creen en la utopía de un solo mundo humano, razón de ser de nuestra vida e incontestable voluntad de Dios.
La Palabra sabe también sintonizar con el lenguaje de los místicos de buena ley, de los que escudriñan, pacientes y confiados, la huella viva de Dios en nuestra historia. El modo de hablar de la Palabra tiene siempre dentro el básico y consolador presupuesto de que una fuerza imparable, el Espíritu, está reconvirtiendo la existencia humana («Os irá guiando a la verdad toda», Jn 16,13). No es de extrañar que quien entre en este diálogo quede cautivado por el lenguaje manifestativo, englobante, del todo humanizador de la «gloria» de Jesús («He manifestado tu persona a los hombres», Jn 16,6).
Así se adentra uno en el balbuciente pero fecundo lenguaje con el que Dios se vuelca a nuestra historia.
Porque la Palabra toca la plural gama de resortes de la aventura lingüística, su finalidad más elemental es humanizar la vida. Comprobemos esto en tres pasos básicos.
Lo humano, ámbito de la revelación (Jn 14,23)
La revelación en lo numinoso sigue siendo un tópico de nuestra cultura, porque la historia se vuelve irrelevante. En esa línea, la idea de revelación que ha conformado nuestra fe es la de una revelación que viene «de fuera», de un Dios que habita y habla desde «lo alto». Sin embargo, según Jn 14,23 (verdadera cumbre ¡oanea), el Padre y Jesús han tomado una decisión de vértigo: poner su casa en el ámbito de la historia. De tal manera que, quien quiera dar con la realidad de Dios, tendrá que profundizar en la realidad de la historia donde, con intención de no irse nunca más, Dios ha situado toda su entidad. Si esto es así, el modo humano de hablar que tiene la Palabra remite a la historia como ámbito único donde se verifican los mecanismos últimos de la salvación.
La reestructuración de la persona (Jn 5,1-9)
Parece indiscutible que, según el Evangelio, Jesús no nos llama a una nueva religión sino a una vida nueva. Es la finalidad básica de todo el hacer creyente, aunque siga siendo una de las metas primeras de toda evangelización. En esa línea va la realidad de los milagros evangélicos que no son nunca gestos de magia sino signos de salvación. Apuntan, en su fondo, a la reestructuración de la persona. Así lo confirma el relato de Jn 5,1-9. El verdadero milagro se produce cuando el paralítico, animado a participar en un proceso de seguimiento («echó a andar»), llega a sacar todos los recursos para la vida que contiene el hecho de ser persona («cargó con la camilla») naciendo a la maravilla de una realidad personal nueva («se puso sano el hombre»). Palabra dirigida a la entraña necesitada de la historia que la rehace en la mayor obra de humanización: la de alumbrar la criatura del todo nueva y con futuro.
La sociedad reestructurada (Jn 16,8-11)
Es inconcebible y erróneo desvincular a la persona de ese todo que es la historia y la sociedad. Por eso, la fuerza humanizadora de la Palabra, el Espíritu de Jesús, está haciendo una formidable obra de reestructuración en las bases mismas de la vida. Eso queda insinuado en el aparentemente oscuro texto de Jn 16,8-11. Ahí se dice que la fuerza viva de Dios, su Espíritu, está renaciendo las bases de la vida en tres frentes: mostrando que la historia, por inhumana, está plantada sobre la incoherencia; que el asentarla sobre bases salvíficas sería la mejor manera de adquirir futuro y horizonte; que la plenitud de la vida es una meta posible. No es otra la tarea de muchos evangelizadores que, apoyados en la verdad íntima de la Palabra, se han propuesto colaborar con toda su existencia a esta gigantesca obra de reestructuración social de la que depende totalmente nuestro porvenir.
En sintonía con lo humano
Conceptuando así el hecho bíblico, se ponen aquí a prueba los contenidos y el estilo de vida del mismo agente de evangelización. Este tendría que ser capaz, en primer lugar, de valorar todo el ámbito de la vida y, en concreto, lo humano a través de la aventura del lenguaje: admirar y apoyarse en todos aquellos que son maestros en el arte de decir porque quizá son maestros en el arte de vivir. Además, solamente podrá exponer la Palabra como cauce del Dios que habla en la historia, si su misma realidad personal experimenta un creciente proceso de humanización. De lo contrario, su voz evangelizadora será planta sin raíz, voz sin referencia.
La obra de fe que pretende el evangelizador a través de la Palabra humana de Dios gira siempre en un doble gozne: aspirar a una realidad personal nueva y a una realidad social reestructurada. En el primer caso tiene como tarea inicial el contribuir a superar la convicción casi inerradícable de que vida y Palabra van por cauces distintos. Por otro lado, si la Palabra no humaniza el todo de la sociedad, quedaría en la más tremenda infecundidad y su vocación curadora y reorientadora se vería frustrada. Al término de todo, la Palabra humana y salvífica de Dios que recoge la Biblia tiene una vocación «revolucionaria»: creer que el cultivo reciente de todo lo humano, potenciado por la salvación de Jesús, tiene vocación de plenitud. Y nada ni nadie podrá jamás ahogar ese básico anhelo inscrito en el corazón mismo de la vida.
«Para que tengan vida»
«La palabra no es un medio de revelación además de otros medios; es un elemento necesario en todas las formas de revelación. Puesto que el hombre es hombre por el poder de la palabra, nada realmente humano puede serlo sin tal palabra, ya sea hablada o silenciosa» (P. Tillich). Efectivamente, por la Palabra de Dios que la Biblia recoge con acentos de total humanidad se reorienta la persona hasta un horizonte pleno. Y lo que es más, Dios mismo verifica su ser al ver que el proyecto salvífico de reestructuración de lo humano va siendo realidad. Su éxito es nuestro triunfo. Por eso la palabra de Dios que la Biblia nos transmite es humana en total profundidad y nos pone ante el misterio en desnudez y apertura.






