Jesús, alzando la voz, exclamó: «Gracias te doy, Padre del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las has revelado a los pequeños» (Mt 11,25). Esta palabra condensa el ministerio de Jesús, el sentido de su Pascua, la experiencia de la iglesia y todo el misterio de la humanidad.
Jesús se dirigió a las grandes ciudades de la cuenca del mar de Tiberíades; predicó en ellas su mensaje. Pero las ciudades no le escucharon. Por eso, prorrumpe en voces de lamento: «¡Ay de ti, Corazaím, ay de ti Betsaida…!» (Mt 11, 21). Es el dolor de Jesús por los poderosos de la tierra. Ellos tienen su propio mesianismo y en ese mesianismo se destruyen.
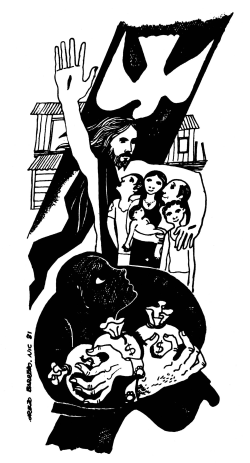
Pues bien, la autodestrucción de los grandes, empeñados en dominar la tierra con sus propias fuerzas, abre un camino de gracia y salvación para los pequeños. Ellos han aceptado la voz de Jesús. Por eso, Jesús les bendice y alaba a Dios con fuerte exaltación mesiánica. Los que le siguen son los pobres que reciben su pan, los enfermos que esperan su curación, los marginados de la sociedad, pecadores y prostitutas, publicanos y expulsados de la gran «iglesia» israelita.
De este forma, el camino de Dios se revela allí donde el mundo se encontraba más hundido, en el mismo lugar donde parece que no hay ya remedio para el hombre. En ese lugar, Jesús goza con júbilo inmenso: se emociona, alaba a Dios e inicia con su gesto de alabanza la revolución mayor de nuestra historia.
Las ciudades del poder de nuestra tierra han condenado a Jesús por medio de Herodes y Pilato, los escribas y los ancianos del gran Sanedrín de la justicia de este mundo. Le han condenado poniendo en movimiento un «complot» del mismo pueblo, que grita en contra del «mesías de los pobres». Así muere Jesús y su gesto acaba en el fracaso.
Muere Jesús, pero perdura su palabra y triunfa el camino salvador que ha iniciado en favor de los pobres. No ha sido un iluso de buen corazón. Su llamada a los pobres no se pierde, su esperanza no fracasa. Ha ofrecido salvación y su salvación perdura y triunfa.
Creían los poderes de la tierra que el mundo se mantiene a base de fuerza y violencia. Ellos se movían en la línea de la vieja prudencia y la sabiduría de la tierra, del antiguo y nuevo darvinismo (sólo triunfan los fuertes). Pues bien, Jesús anuncia el triunfo y la eficacia de los pobres, los últimos de la sociedad. Todo se ha invertido. La muerte de Jesús (el fracaso del pobre) viene a desvelarse como triunfo de la nueva humanidad.
La Iglesia es la comunidad mesiánica de los seguidores de Jesús. No está fundada en los grandes del mundo (procuradores y reyes, escribas, sacerdotes y ricos). Es la comunidad de los pobres que siguen a Jesús, la sociedad de los expulsados y derrotados que reciben esperanza.
No hay por tanto iglesia de príncipes y sabios (menos de príncipes y sabios eclesiásticos). No hay iglesia de sacerdotes y nobles (menos de sacerdotes o nobles eclesiásticos). La iglesia es la «prueba mesiánica» del triunfo de los pobres en clave de gratuidad y no violencia, de gozo y no venganza. Allí donde la iglesia busca al poder, se niega a sí misma y se convierte en institución anticristiana.
Esta Iglesia de los pobres tiene que mostrarse al mundo como voz mesiánica, palabra que lleva al diálogo universal. Sólo donde abre espacios de comunicación mesiánica, superando las barreras que impiden entenderse a los humanos, la iglesia es comunidad de Jesús. Donde se cierra como un grupo más entre los otros grupos de este mundo, se rompe y niega como iglesia de Jesús, convirtiéndose en secta inútil entre las sectas inútiles que luchan por una pequeña parcela de poder.
Hasta ahora hemos tenido suerte. Nos ha ido bastante bien. Hemos logrado extendernos por la tierra. Hemos pervivido, aunque sea a base de violencias y guerra. Pero ahora la misma pervivencia del género humano está en peligro: si dejamos el futuro de la historia en manos de los poderosos, acabaremos por luchar de tal manera que la vida de la tierra se destruirá. Sólo hay una esperanza: ir suscitando lo que podríamos llamar la «societas pauperum».
No se trata de cambiar pequeñas cosas. Se trata de cambiarlo todo, desde el mismo fondo de nuestra vida económica, política, ideológica. Todo sigue igual o todo se empeora. Ha llegado el momento de ofrecer el evangelio de Jesús de una manera fuerte, esperanzada, eficaz, transformadora.
Lo que sucede es que nos cuesta creer en el evangelio. Por eso lo espiritualizamos de mala manera. No creemos en la Iglesia de Jesús. Por eso la convertimos en una instancia mística o en estructura de poder. Nos falta fe en el hombre nuevo de Jesús, en la eficacia real de su palabra. Hoy, como entonces, nos inclinamos ante los poderes establecidos. El evangelio queda relegado a un último lugar; decimos creer, pero nos defendemos de la gracia y exigencia de la fe; decimos seguir a Jesús, pero cambiamos sistemáticamente sus palabras desde nuestro egoísmo individual o social. Aquí cobra sentido la palabra del antiguo profeta: «Si creéis, viviréis». Sólo si creemos en esta palabra de Jesús, podremos vivir y vivir en plenitud.






