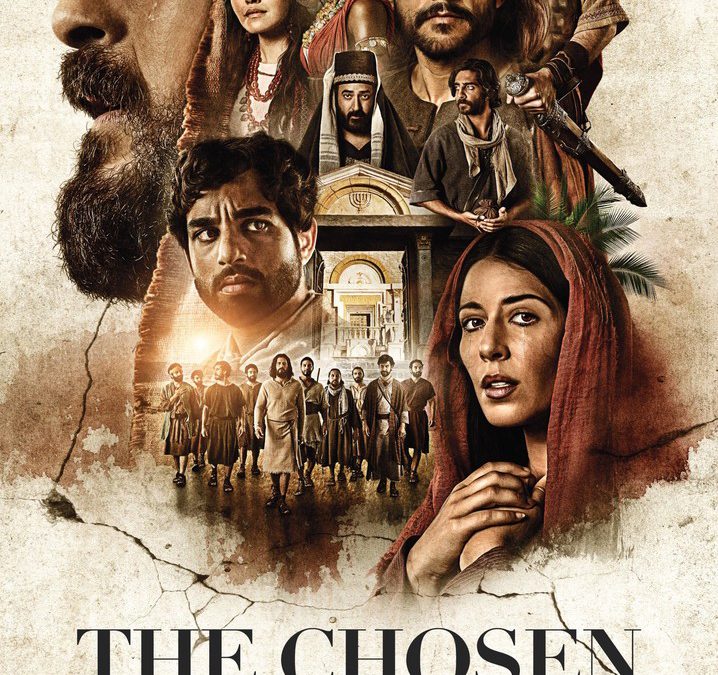Hace algunos años, asistí al funeral de un hombre que murió a la edad de noventa. Por todos los indicios, había sido un hombre bueno, sólidamente religioso, padre de familia numerosa, respetado en la comunidad y de corazón generoso. Además, había sido también un hombre fuerte, con talento, líder natural, alguien al que un grupo buscaría espontáneamente para que tomara las riendas y liderara. De ahí que ocupara algunos puestos relevantes en la comunidad. Era un hombre de gran responsabilidad.
Hace algunos años, asistí al funeral de un hombre que murió a la edad de noventa. Por todos los indicios, había sido un hombre bueno, sólidamente religioso, padre de familia numerosa, respetado en la comunidad y de corazón generoso. Además, había sido también un hombre fuerte, con talento, líder natural, alguien al que un grupo buscaría espontáneamente para que tomara las riendas y liderara. De ahí que ocupara algunos puestos relevantes en la comunidad. Era un hombre de gran responsabilidad.
Uno de sus hijos, sacerdote católico, pronunció la homilía en el funeral. Empezó con estas palabras: La Escritura nos dice que el total de la vida de un hombre llega hasta los setenta años, ochenta para los que son fuertes. Ahora bien, nuestro padre vivió noventa años. ¿Por qué esos veinte años extra? Bueno, no es ningún misterio. Era demasiado fuerte y estaba demasiado responsabilizado de cosas como para morir a los setenta u ochenta. Dios necesitó un extra de veinte años para madurarlo. Y resultó. Los últimos diez años de su vida fueron tiempo de debilitamiento masivo. Su esposa murió, y él nunca superó eso. Tuvo un derrame cerebral que lo redujo a una vida asistida, y eso fue un total contratiempo para él. Después, pasó los últimos años de su vida con otros que tenían que ayudarle a cuidar en sus necesidades corporales básicas. Para un hombre como él, eso fue humillante.
Pero este fue el efecto de todo eso. Lo maduró. En esos últimos años, siempre que lo visitabas, te tomaba la mano y decía: “ayúdame”. No había sido capaz de decir esas palabras desde que tenía cinco años y podía atarse los cordones de los zapatos. Para el momento en que murió, ya estaba preparado. Cuando se encontró con Jesús y san Pedro al otro lado, estoy seguro de que simplemente tendería una mano y diría: “ayudadme”. Hace diez y veinte años -estoy seguro- habría dado a Jesús y san Pedro algún consejo sobre cómo podrían correr más eficientemente las nacaradas puertas del cielo.
Esa es una parábola que habla profunda y directamente sobre un lugar al que finalmente todos debemos acudir, o por medio de elección proactiva o por sumisión a la circunstancia; todos debemos acudir en definitiva a un lugar donde aceptemos que no somos autosuficientes, que necesitamos ayuda, que necesitamos a los demás, que necesitamos la comunidad, que necesitamos la gracia, que necesitamos a Dios.
¿Por qué es eso tan importante? Porque no somos Dios, y nos hacemos sabios y más afectuosos cuando nos damos cuenta y aceptamos eso. Los teólogos cristianos clásicos definieron a Dios como ser autosuficiente, y destacan que solo Dios es autosuficiente. Únicamente Dios deja de tener necesidad de algo más que de Sí mismo. Todo lo demás, todo lo que no es Dios, es definido como contingente, como no autosuficiente, como necesitando algo más allá de sí mismo para ponerlo en existencia y mantenerlo en esa existencia cada segundo de su ser.
Eso puede sonar a teología abstracta; pero, irónicamente, son los niños pequeños los que lo comprenden, los que tienen un conocimiento de eso. Saben que no pueden bastarse a sí mismos y que todo nos viene como don. Saben que necesitan ayuda. Aun así, no mucho después de que aprenden a atarse los lazos de los zapatos, este conocimiento empieza a debilitarse y, mientras ellos llegan a la adolescencia y más tarde a la adultez, particularmente si son sanos, fuertes y exitosos, empiezan a vivir con la ilusión de la autosuficiencia. ¡Me basto a mí mismo!
Y eso, en realidad, les sirve bien a la hora de abrirles camino en este mundo. Pero eso no sirve a la verdad, a la comunidad, al amor, ni al alma. Es una ilusión, la mayor de todas ilusiones. Ninguno de nosotros entrará profundamente en la comunidad mientras nos nutramos de la ilusión de la autosuficiencia, cuando estemos diciendo aún: “¡no necesito a los demás! ¡Yo elijo a quien y lo que dejo entrar en mi vida!”
K. Chesterton escribió una vez que la familiaridad es la mayor de todas ilusiones. Está en lo cierto, y con lo que estamos más familiarizados es con cuidarnos y creer que nos somos suficientes a nosotros mismos. Como sabemos, esto nos ayuda a pasarlo bien en nuestra vida. Con todo, por suerte para nosotros, aunque resulte penoso, Dios y la naturaleza siempre están conspirando juntos para enseñarnos que no somos autosuficientes. El proceso de maduración, envejecimiento y, en definitiva, muerte está calibrado para enseñarnos, tanto si acogemos con agrado la lección como si no, que no estamos a cargo, que la autosuficiencia es una ilusión. Después de todo, para todos nosotros vendrá un día en que, como nos sucedió antes de que pudiéramos atarnos los cordones de los zapatos, tendremos que tender la mano y decir: “ayúdame”.
El filósofo Eric Mascall tiene un axioma que dice que no somos ni sabios ni maduros mientras damos la vida por supuesta. Llegamos a ser sabios y maduros precisamente cuando la damos por supuesta: por Dios, por los otros, por el amor.