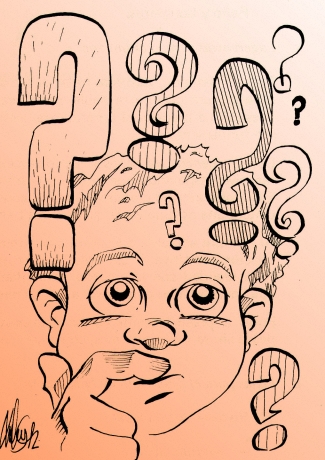 Al ignorante, por su condición de tal, todo debería sorprenderle y, sin embargo, nada parece venirle de nuevas. Pensaba en esta sencilla idea hace algún tiempo, mientras veía distraídamente un programa de la televisión pública catalana dedicado a las novedades semanales de la cartelera cinematográfica de Barcelona. Tras informar de una película (juraría que sobre vampiros) dirigida primordialmente al público adolescente, el programa incluía un reportaje realizado a la salida del cine en el que se proyectaba el filme en cuestión. Las opiniones que, en caliente, manifestaban los espectadores no llamaron mi atención hasta que terminé por darme cuenta de algo que tendía a repetirse, y que me desconcertó levemente. Los espectadores de mediana edad eran proclives a destacar de lo que acababan de ver los aspectos que habían encontrado diferentes o nuevos. Los más jóvenes, en cambio, no paraban de repetir -con un cierto aire de suficiencia, no exenta de un rictus de ligero fastidio (ya saben: elevación del labio superior por uno de sus extremos)- la expresión "lo típico", para resaltar el escaso impacto que les había causado la película.
Al ignorante, por su condición de tal, todo debería sorprenderle y, sin embargo, nada parece venirle de nuevas. Pensaba en esta sencilla idea hace algún tiempo, mientras veía distraídamente un programa de la televisión pública catalana dedicado a las novedades semanales de la cartelera cinematográfica de Barcelona. Tras informar de una película (juraría que sobre vampiros) dirigida primordialmente al público adolescente, el programa incluía un reportaje realizado a la salida del cine en el que se proyectaba el filme en cuestión. Las opiniones que, en caliente, manifestaban los espectadores no llamaron mi atención hasta que terminé por darme cuenta de algo que tendía a repetirse, y que me desconcertó levemente. Los espectadores de mediana edad eran proclives a destacar de lo que acababan de ver los aspectos que habían encontrado diferentes o nuevos. Los más jóvenes, en cambio, no paraban de repetir -con un cierto aire de suficiencia, no exenta de un rictus de ligero fastidio (ya saben: elevación del labio superior por uno de sus extremos)- la expresión "lo típico", para resaltar el escaso impacto que les había causado la película.
Descartada la hipótesis de que todos aquellos jóvenes fueran rematados cinéfilos con un profundo conocimiento de la historia del séptimo arte (hipótesis que debería complementarse con la de que los adultos habían sido seleccionados por su entusiasta ignorancia acerca del mismo asunto), la pregunta que de forma casi inevitable parecía surgir era la del origen de lo que daba toda la impresión de ser una tenaz resistencia por parte de los adolescentes entrevistados a dejarse sorprender. Resistencia que parecía contradecir el tópico de la infatigable curiosidad como rasgo constitutivo de las edades más tempranas, de igual modo que pone en cuestión el que considera el resabio escéptico como la determinación más característica de la madurez.
Confieso que me entristeció la imagen de aquellos jóvenes empeñados en mostrarse como si estuvieran de vuelta de todo. Quizá hubieran mudado su actitud de saber que un joven resabiado es lo más parecido a un anciano que apenas hubiera vivido, que tuviera un pasado perfectamente vacío, y que, sin embargo, no dejara de apelar a la autoridad de la experiencia acumulada a sus espaldas. Pero vivir significa tener una determinada relación con lo que nos va ocurriendo, y eso no es algo que nos venga dado, con lo que podamos contar de antemano: necesitamos la colaboración de quienes nos precedieron en el uso del pensamiento y de la vida, y que tuvieron la generosidad de dejarnos el regalo del destilado teórico de su experiencia. Y, es curioso, casi todos, desde Sócrates, coincidieron en algo: la pasión teórica es la chispa que salta cuando entran en contacto la conciencia de nuestra oceánica ignorancia y nuestra inagotable curiosidad. Con otras palabras: la desesperada avidez por entender lo que nos pasa constituye, sin duda, uno de los mejores legados que les podemos dejar a las generaciones futuras.
Todo lo contrario, como fácilmente se deja ver, de ese modelo de joven modelado con la forma de lo existente, diseñado para enfundarse en lo real como en una segunda piel (ya saben: eficiente y eficaz, rentable, competitivo, ambicioso, seguro de sí mismo, etcétera.), que algunos parecen empeñados en intentar producir. Perfectamente insustancial e irreprochablemente adaptativo. ¿Son estas las personas que podrían mejorar lo que ahora hay? Se equivocan nuestros responsables políticos (tanto nacionales como autonómicos, por descontado) y todos aquellos que tienen poder para tomar decisiones acerca de lo que deben saber y cómo deben ser quienes hereden nuestro mundo si piensan semejante cosa. Así solo conseguirán niños-viejos como los aludidos al principio: tan satisfechos consigo mismos como incapaces del menor estupor, de la más mínima perplejidad.
Pero si tales responsables aspiran a algo diferente, si conservan algo de aquel anhelo de transformación que antaño declaraban que constituía el norte de sus vidas -y que ahora, cuando son invitados a echar la vista atrás, evocan como el motivo fundamental de su dedicación a la política- lo tienen muy fácil: lean filosofía y promuevan su lectura entre los jóvenes. Por un motivo bien sencillo: no van a encontrar gente tan sólidamente ignorante como los filósofos. Por eso son de fiar.
Obsérvese que intento no reincidir en la retórica, tan cara a muchos de mis colegas, según la cual constituimos algo parecido al último baluarte del pensamiento crítico occidental ante la ofensiva homogeneizadora del mundo globalizado y la imparable banalización de la sociedad de consumo. Hace mucho que recelo de las enfáticas proclamas a favor de la capacidad del discurso filosófico para impugnar la totalidad de lo existente, sobre todo cuando las escucho en boca de según quienes, tan poco implicados hasta el presente en transformaciones radicales de ningún tipo.
Me conformaría con que los filósofos fuéramos capaces de difundir actitudes más favorables hacia el pensamiento, hacia la reflexión, o hacia la duda sin más. Y que lo hiciéramos movidos por la clara conciencia de que es mucho lo que se encuentra en juego en esta batalla. Nadie se llame a engaño respecto al signo de las afirmaciones precedentes. No hay en ellas sombra alguna de corporativismo, ni, menos aún, de esa específica variante de deformación profesional que es la querencia por lo especulativo como un fin en sí mismo. Horkheimer, en su momento, nos advirtió de una inquietante posibilidad que ha terminado por tornarse en amenazante peligro o, tal vez peor, en cruda descripción del lugar en el que estamos. Escribió esta sencilla máxima: "El desprecio por la teoría es el inicio del cinismo en la práctica".
Los llamados a decidir me admitirán el consejo: presten menos atención a asesores que les reafirmen sistemáticamente en sus convicciones y escuchen más a quienes tienen dudas. Seguro que aprenderán de ellos, entre otras cosas porque no hay otra manera de aprender. De lo contrario, corren el peligro de terminar como los adolescentes de la anécdota inicial y acabar repitiendo "ah, lo típico" respecto a todo lo que les venga de nuevas. Sin entusiasmo ni curiosidad alguna. Y, en esas condiciones, ni entenderán el presente ni podrán ayudar a construir un futuro que merezca la pena ser vivido.







