AÚN recuerdo mi última visita al Cenáculo, a la "estancia superior", como denomina el libro de los Hechos (1,13) a este lugar bendito, santificado por hechos preclaros como la Cena de Jesús con sus discípulos, el lavatorio de los pies…; y escenario de las palabras más hermosas y profundas que se hayan pronunciado en la tierra: el testamento de Jesús a la Iglesia.
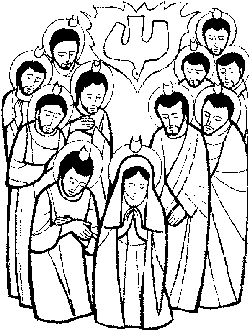 A mí aquella visita me supo a poco y por la tarde volví para gozar de aquella muda presencia. Estuve un largo rato leyendo despacio algunos capítulos del evangelio de San Juan (13-17); había paz en el recinto. Empecé a leer también el inicio de los Hechos, donde se menciona la presencia de María junto a la primera comunidad cristiana y la venida repentina del Espíritu Santo. En aquella tranquila meditación estaba absorto, cuando entraron en el Cenáculo, casi seguidos, tres grupos de peregrinos, con ansias de ver. No tuve más remedio que salir de aquel silencio contemplativo y fijarme en el espectáculo abigarrado que tenía delante. Los peregrinos, fácilmente identificables, procedían de Austria, Méjico y Australia. Yo me lamentaba interiormente de la falta de respeto hacia aquel lugar y también hacia aquel pobre peregrino que era yo, allí
A mí aquella visita me supo a poco y por la tarde volví para gozar de aquella muda presencia. Estuve un largo rato leyendo despacio algunos capítulos del evangelio de San Juan (13-17); había paz en el recinto. Empecé a leer también el inicio de los Hechos, donde se menciona la presencia de María junto a la primera comunidad cristiana y la venida repentina del Espíritu Santo. En aquella tranquila meditación estaba absorto, cuando entraron en el Cenáculo, casi seguidos, tres grupos de peregrinos, con ansias de ver. No tuve más remedio que salir de aquel silencio contemplativo y fijarme en el espectáculo abigarrado que tenía delante. Los peregrinos, fácilmente identificables, procedían de Austria, Méjico y Australia. Yo me lamentaba interiormente de la falta de respeto hacia aquel lugar y también hacia aquel pobre peregrino que era yo, allí
postrado… Pero comenzaron a cantar, cada uno en su lengua nativa, y entonces me sorprendió oír algo no escuchado antes. Ya no resonaban tres músicas superpuestas; era una sola sinfonía, formada por tres voces distintas y complementarias. Se había instaurado una única y universal armonía que superaba lo de cada grupo. Yo quedé, más allá de mis inútiles cuitas personales, sumergido en aquella música que llenaba el Cenáculo.
Entonces me acordé del milagro de Pentecostés, cuando los judíos, venidos de diecisiete partes del mundo, escuchaban y entendían a los apóstoles, cada uno en su lengua aborigen; porque el Espíritu hace hablar la única lengua que entiende el corazón, la del amor. Y me acordé, sobre todo, de la presencia de María, tan sobriamente señalada en el libro de los Hechos; y comprendí que una Madre como María, entonces como ahora, hace posible dentro de la Iglesia la unidad la reconciliación y la armonía de todos sus hijos, provenientes de tantas partes del mundo. Hay muchas voces disonantes, conflictos, divergencias que separan, y también muchas angustias, cuando artificialmente uno sólo se mira a sí mismo, sin atender a los hermanos que están en torno. Es preciso abrirse urgentemente al resto. Entonces la mirada y la presencia de los hermanos te hace entrar en la relación gozosa de una nueva fraternidad.
La vida nunca puede ser uno solo, es vivir y cantar al unísono. Todos podemos y debemos reconciliarnos cerca del Corazón de la Madre; a su luz y calor se borran problemas particulares, y comienza a aparecer el rostro de hijos reunidos, es decir, la concordia, el corazón unánime. Me gusta contemplar cada vez más, a María como la Madre de la unidad, pero una unidad conquistada mediante el esfuerzo generoso de los hijos que se esmeran en cantar, cada uno con su música, la suprema melodía de la universalidad en aquel lugar donde comenzó la Iglesia, y donde la Iglesia de todos los tiempos entona continuamente la misma melodía de la oración compartida y del amor abierto y entregado.






