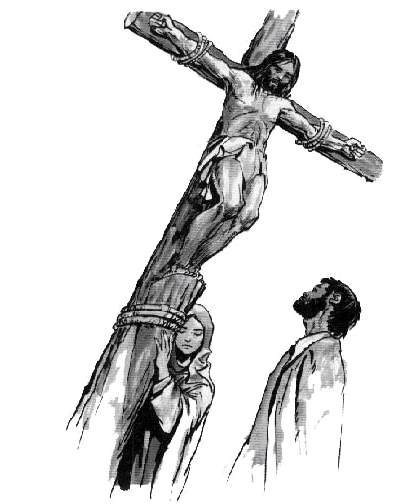
– Déjame reposar mi frente sobre la tuya.
Recibe, Señor, mis pensamientos orgullosos,
la vanidad y mis ganas de aparentar (¡qué manía!).
Mi cabeza dura -y qué dura- la traspasen tus mismas espinas.
Sujeta con ellas mi loca imaginación.
Serena mi mente, mis pensamientos…
Y así, tranquilamente, mire
y contemple tu rostro sin distraerme.
– Ya has entornado los ojos.
Los míos ¡qué curiosos y altaneros!
Tantas veces no saben verte.
Quiero mirarte sólo a ti, y olvidarme otros horizontes engañosos.
Tu última mirada ha sido para los hombres.
Tus ojos se cerraron mirándome,
y me hablaste con la mirada.
– Con tu último suspiro, cierra para siempre mis labios,
que dicen tanta palabra vacía, tanto desvarío.
Ábremelos sólo para que pronuncien tu Nombre.
Que ya no salgan de mi boca arrogancias o desprecios,
que callen los juicios y condenas a mis hermanos.
Que se pierda el «no» de la comodidad,
y el «yo», el dichoso «yo» que tanto y tanto repito.
Llévate las palabras hirientes
y cámbiamelas por un «hágase tu voluntad».
– Aunque duermes, sé que me oyes,
que estás atento a mis plegarias.
Que nunca escuche la voz de la envidia
y me vuelva sordo a las insinuaciones del Tentador.
Pero abre bien mis oídos a los gemidos del pobre;
despierta mis oídos al dolor secreto de mis hermanos;
que oiga bien la menor insinuación del que me necesita.
– Brazos abiertos de par en par,
anchos para que abracen el mundo.
Así os tuviste siempre,
y así te los hemos dejado para siempre.
Ensancha los míos, que abarcan tan poco;
ensancha los míos, que abrazan a tan pocos.
Que nadie quede fuera de mis brazos.
– Manos abiertas. Vacías de darlo todo. Hasta la sangre…
Mira las mías, tan acostumbradas a retener, a agarrar, a poseer…
Clávalas, que están muy nerviosas, y agitadas, y activas…
Sujétamelas abiertas, y que nunca se cierren para ser violentas.
Tu mano quedó abierta para dármela: nunca más iré solo.
La otra se la ofreceré a quien me la pida.
– Del pecho traspasado, salta un manantial de agua.
Así sé lo que es amar a fondo perdido.
Así sé que también yo llevo una fuente dentro
que salta hasta la vida eterna.
¡Déjame que beba! ¡Tanta sed tengo! ¡Sólo Tú me sacias!
¿Cuándo llegaré a amar como tú?
Y si tengo que sangrar también yo…
Que salga una fuente del centro de mi corazón
y alivie a tantos sedientos…
– Llevas en las rodillas las señales de haber caído en tierra.
A mí me gusta andar erguido y disimular mi cansancio.
Tú me enseñas a humillar mi orgullo,
a rendir culto al único Dios hincado de rodillas,
caído por haber cargado mi cruz.
No ante mis falsos señores, sino sólo ante Ti, mi Señor y Dios.
– Miro tus pies detenidos y sujetos al madero.
¿Quién irá ahora a anunciar la Buena Nueva?
¿Qué será de los pies del Mensajero que anuncia la paz?
Tú, que eres Camino, dejas de andar… y esperas.
No siempre se avanza por correr más.
A veces se alcanza la meta… sabiendo parar.
¡Y a mí me cuesta tanto detenerme!
¡Me cuesta tanto el camino de la Cruz!
– Cuerpo desnudo. Te han quitado el manto y la túnica de tu madre.
Violentado tu pudor, estás ahí, como un recién nacido.
Toma mi cuerpo, y déjalo como el tuyo. Sin nada.
Necesito nacer de nuevo. Quedarme ante ti sin nada.
Ante los hombres sin nada: que se lo lleven todo.
Pero tú me dejas algo, lo único que te queda:
un amor de Madre que me arropa: tu último regalo.
Lo que más quisiste en esta tierra… para mí.
Vísteme, Señor, de hombre nuevo.
Préstame la túnica blanca, tú que venciste el pecado.
Dame, Dios de la Cruz, un cuerpo RESUCITADO.
Enrique Martínez, cmf






