Un propósito inquebrantable de mantener el evangelio en toda su pureza libre de las adherencias precedentes de las diversas culturas -del judaismo, en este caso— hizo que saliesen de su pluma las palabras más vibrantes y condenatorias de los «superapóstoles», que casi siempre logran seducir a los incautos de buena voluntad. Algunos habían abandonado «el evangelio de Pablo», el evangelio a secas, el evangelio único, y habían demostrado su insensatez aceptando como obligatorio lo ya caducado y que los pseudoapóstoles seguían considerando como perteneciente a la esencia del mismo (Gal 1,6-7; 3,1-5). Pablo es perseguido por predicar el escándalo de la cruz, no por predicar la obligatoriedad de la circuncisión (Gal 5,11).
Las intrigas de los judíos y de los judeocristianos para silenciar la palabra ardiente de aquel hombre molesto lograron que incluso las autoridades civiles se interesasen en el problema. A ello se refiere la orden de detención de Pablo en Damasco por el gobernador-delegado de Aretas, rey de los nabateos (2 Cor 11,52; el libro de los Hechos de los Apóstoles recoge el incidente en 9,24).
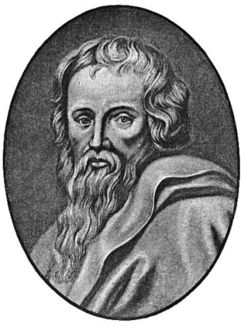 Pablo es marginado por la Iglesia oficial. Cuestiones técnicas aparte sobre el número de visitas de Pablo a Jerusalén y las circunstancias en que tuvieron lugar, nunca fue recibido amistosamente; siempre se cernió sobre él la sospecha de la heterodoxia; se le consideró como ajeno a los hermanos, persona molesta, casi como un apestado. No creían que fuese discípulo. El evangelio puro y desnudo que predicaba sorprendió hasta a los más abiertos y progresistas. En su primera visita a Jerusalén intentó integrarse en la comunidad cristiana, pero «todos le tenían miedo». En esta ocasión, y no sólo en ella, fue Bernabé, «hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe» (Hch 11,24), el ángel custodio, intérprete y mediador de Pablo ante los apóstoles, convenciéndoles de su conversión, de que había visto al Señor y de la tarea evangelizadora que había llevado a cabo en Damasco.
Pablo es marginado por la Iglesia oficial. Cuestiones técnicas aparte sobre el número de visitas de Pablo a Jerusalén y las circunstancias en que tuvieron lugar, nunca fue recibido amistosamente; siempre se cernió sobre él la sospecha de la heterodoxia; se le consideró como ajeno a los hermanos, persona molesta, casi como un apestado. No creían que fuese discípulo. El evangelio puro y desnudo que predicaba sorprendió hasta a los más abiertos y progresistas. En su primera visita a Jerusalén intentó integrarse en la comunidad cristiana, pero «todos le tenían miedo». En esta ocasión, y no sólo en ella, fue Bernabé, «hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe» (Hch 11,24), el ángel custodio, intérprete y mediador de Pablo ante los apóstoles, convenciéndoles de su conversión, de que había visto al Señor y de la tarea evangelizadora que había llevado a cabo en Damasco.
A continuación de esta noticia, que debería haber apaciguado todas las sospechas, se nos informa de la discusión de Pablo con los helenistas «que intentaban matarle» (Hch 9,26-29). Por principio, debería suponerse que los helenistas, hebreos procedentes de la Diáspora, que hablaban griego y eran más abiertos y tolerantes en la interpretación de la ley, hubiesen comprendido mejor a Pablo. La noticia está ahí.
A raíz del incidente mencionado, los hermanos «le hicieron marchar a Tarso» (Hch 9,30), castigado a quedarse en «su pueblo» para evitar males mayores. Y de nuevo aparece en escena su buen ángel Bernabé. Muy probablemente éste había recibido de la Iglesia de Antioquía el encargo de organizar la gran misión. Y como era bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, reconoció que aquella empresa excedía con mucho su capacidad. Se necesitaba una cabeza verdaderamente privilegiada para dar este paso decisivo en el nuevo camino que iba a emprender el evangelio. Y, naturalmente, pensó en Pablo y se fue a buscarlo a Tarso, llevándoselo a Antioquía (Hch 11,25). De allí partió la gran misión organizada por el apóstol.
El conservadurismo fariseo cristiano (Hch 15,5) perturbó a los creyentes de Antioquía al insistirles en la necesidad de observar toda la ley de Moisés. La libertad cristiana frente a ella, -punto fundamental del evangelio predicado por Pablo- se resolvió en el concilio de Jerusalén, al que asistieron como delegados de la comunidad de Antioquía Pablo y Bernabé (Hch 15). A los incordiantes, Pablo les llama falsos hermanos, que pretendían privarles de la libertad cristiana y reducirles a la esclavitud, imponiéndoles la obligación de observar la ley de mosaica. Ni por un instante cedimos a sus pretensiones (Gal 2,4-6). No cedió ni ante Pedro, al que reprendió duramente por no llevar a la práctica lo que afirmaba en teoría. Es el conocido «incidente de Antioquía» (Gal 2,11-14).
Pablo defendió con ardor su pertenencia a la Iglesia (ese es el sentido de la gran colecta); la Iglesia respetó su carisma y la libertad de su campo de acción (Gal 2,9); le informó de medidas prácticas tomadas en su ausencia (Hch 21,25); le rodeó de un silencio sospechoso que el cristiano convirtió inmediatamente en aplauso. Se lo merecía.






