tan personal como yo! Me ama, me llama”
Querido Paul:
Los textos de literatura te llaman ensayista, dramaturgo y poeta. Las enciclopedias no olvidan tu profesión de diplomático ni tu sensibilidad hacia los diversos países y culturas a los que te acercó tu carrera, sobre todo en Extremo Oriente. Quienes abordan tu biografía entran en un terreno más personal. “Adorado por unos y quemado en efigie por otros, se levanta por encima de la muchedumbre de los literatos, como una alta figura enigmática, ante la que no se puede pasar con indiferencia”. ¿Qué sentiste a tus 50 años al leer esta síntesis de Tonquedec?
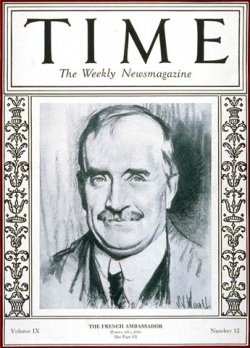 Me pregunto si eras un buscador de Dios, o acaso una presa atrapada por él, como Jeremías (“Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir” Jr 20, 7). Cierto que tu adhesión a él en aquel momento era total. Pero tus convicciones filosóficas seguían intactas. “El estado de un hombre al que de un golpe se le arranca de su piel y se le trasplanta a un cuerpo extraño, en un mundo para él desconocido, es la única comparación que podría ilustrar esta situación de total desconcierto”. Porque, incluso tras aquel encuentro, la lucha a brazo partido por mantener tu mundo anterior duró cuatro años, en los que, dices, “me batí valientemente llevando la lucha hasta su fin sin ninguna trampa”. Además, entre tus amigos no había un solo católico. Nada extraño que, en el fondo, como tienes el coraje de reconocer, el pensamiento de proclamar tu fe ante todo el mundo te produjera un sudor frío. Hasta que te decides a participar de la vida de la Iglesia y comienzas a respirar y la vida penetra por todos tus poros. Da la impresión de que estás contando un drama para representar en el teatro. Pero no; el drama es tu vida.
Me pregunto si eras un buscador de Dios, o acaso una presa atrapada por él, como Jeremías (“Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir” Jr 20, 7). Cierto que tu adhesión a él en aquel momento era total. Pero tus convicciones filosóficas seguían intactas. “El estado de un hombre al que de un golpe se le arranca de su piel y se le trasplanta a un cuerpo extraño, en un mundo para él desconocido, es la única comparación que podría ilustrar esta situación de total desconcierto”. Porque, incluso tras aquel encuentro, la lucha a brazo partido por mantener tu mundo anterior duró cuatro años, en los que, dices, “me batí valientemente llevando la lucha hasta su fin sin ninguna trampa”. Además, entre tus amigos no había un solo católico. Nada extraño que, en el fondo, como tienes el coraje de reconocer, el pensamiento de proclamar tu fe ante todo el mundo te produjera un sudor frío. Hasta que te decides a participar de la vida de la Iglesia y comienzas a respirar y la vida penetra por todos tus poros. Da la impresión de que estás contando un drama para representar en el teatro. Pero no; el drama es tu vida.
En adelante, y por fortuna, lo decisivo para ti va a ser tu condición de creyente. No lo puedes disimular. Vives tu fe con toda la pasión de un converso militante. ¿Cuántas veces evocaste con la imaginación aquel día de Navidad de 1886 que marcó definitivamente tu vida? “En un instante mi corazón fue tocado y creí […]. Todos los avatares de mi vida agitada, no han podido sacudir mi fe ni, a decir verdad, tocarla.”. Lo expresas tan bellamente y lo proclamas con tal convicción, que no queda lugar a duda: “¡Qué dichosas son las personas que creen! ¿Si en verdad fuese cierto? ¡Es cierto! Dios existe, está ahí. ¡Es alguien, es un ser tan personal como yo! Me ama, me llama. Rompí a llorar y a sollozar…”.
Ese Alguien te agarra por dentro con una fuerza irresistible. Piensas incluso en la posibilidad de hacerte monje. Los benedictinos de Ligugé te aconsejarán que sirvas a la Iglesia en la vida laical. Pero, eso sí, tu palabra, hablada o escrita, irá siempre marcada por tu honda experiencia de fe : “No hay más verdad que Cristo”, llegas a escribir a André Gide. En cierta ocasión te atreves a decirle: “¿Por qué no ha de convertirse usted?”. Eres tan directo que al día siguiente te sientes obligado a escribirle para excusarte de haber parecido un salvaje y un fanático. Es comprensible que él te llame ‘martillo pilón’. Cómo no asombrarse de que un contemporáneo de Renán y de Zola confiese sin complejos: “La religión me parece una cosa enorme y monumental”, y que llegue a hacer esta confidencia: “Voy a comulgar mañana. ¡Ah, querido amigo, de qué inmensos goces se priva usted. Junto a ellos nada son los demás”.
Tienes otras formas de irradiar tu fe, como la belleza de la poesía y la tensión y fuerza del drama. Pienso en aquel verso de resonancias agustinianas que cita Moeller y que tanto impresionaba a Charles du Bos: “Alguien que sea en mí, más yo que yo mismo”, porque sólo Dios puede ser el modelo ideal; sólo él, frente a “la quietud incestuosa de la criatura replegada sobre sí misma”. Y recuerdo a personajes como Orian, de El Padre humillado; Prouhèze, de El zapato de raso; Violaine, de La Anunciación a María, tres héroes capaces de asumir las más desgarradoras renuncias desde su radical comunión con Cristo. Y es que también tú anhelas entregar lo mejor de ti mismo en pura gratuidad: “Quisiera ser como un camino, por el que todos pasan, y que luego olvidan”.
No eres un poeta que sueña; eres un cristiano que goza y sufre, porque vive. Por eso tu reacción ante la muerte de Gide en el ateísmo te lleva demasiado lejos al emitir un juicio, provocado sin duda por el dolor. Y por eso tu advertencia a “los jóvenes que tan fácilmente abandonan la fe y no saben qué torturas hay que pasar para volver a ella”. Imposible reservarte este don, esta alegría, esta luz misteriosa, sólo para ti. Ahora entiendo la fuerza de tu bello mensaje: “Debemos ser como un hombre que va encendiendo con su cirio las velas de toda una procesión”.






