He escrito multitud de veces que el debate sobre aborto o experimentación con embriones no es propiamente un debate religioso, o no lo es más que sobre la tortura o la estafa, que  también son actividades condenadas por la Iglesia, y sin embargo a nadie se le ocurre decir que estar en contra de la tortura o la estafa se debe a las creencias religiosas.
también son actividades condenadas por la Iglesia, y sin embargo a nadie se le ocurre decir que estar en contra de la tortura o la estafa se debe a las creencias religiosas.
Creo que eso es así, porque es perfectamente posible comprender que el aborto provocado es un disparate que ha conducido al mayor genocidio de la historia humana, y que experimentar con embriones, aunque sea por motivos altruistas o piadosos, supone que el fin justifica los medios, y eso equivale a abrir la puerta a toda arbitrariedad.
Hoy ya no es posible, sin exhibir ignorancia o sectarismo, discutir siquiera la realidad de que el nuevo ser humano aparece en el momento mismo de la fertilización del óvulo, que es cuando surge el nuevo embrión dotado de su propio código genético, que para desarrollarse hasta llegar a la edad adulta ya no necesita ninguna aportación externa más que la alimentación, el paso del tiempo y las condiciones ambientales adecuadas. Esta realidad hizo posible que la ley civil reservase a los concebidos y aún no nacidos, desde el venerable Derecho romano clásico, algunas expectativas de derechos (como, por ejemplo, los sucesorios) que llegarían a perfeccionarse tras su nacimiento.
Así las cosas, parece obvio que no hace ninguna falta apelar a las creencias religiosas para defender, a fortiori, el derecho a la vida de los concebidos y aún no nacidos, estén o no alojados en el seno de sus madres.
Pero he aquí que la experiencia nos muestra un fenómeno desconcertante: la mayoría aplastante de las voces que se alzan en defensa del derecho fundamental a la vida de esos diminutos
seres indefensos procede de organizaciones religiosas, especialmente cristianas, y quienes están en tal actitud son, también en su mayoría, personas con una arraigada fe religiosa.
¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué personas dotadas de excepcional capacidad de razonar, personas muy sobresalientes en sus especialidades profesionales, verdaderos merecedores del premio Nobel que un día ganaron, parecen impermeables a la comprensión de la realidad del derecho a vivir de los no nacidos, y se muestran con frecuencia dispuestos a aceptar incluso, a falta de mejores argumentos, que el derecho a la vida debe depender de determinadas condiciones de tamaño, forma de respirar, autonomía individual, salud o edad de las personas?

¿Cómo es posible que personas de mente poderosa, cultas y amantes del derecho, que se conmueven ante el maltrato a niños y desvalidos, se muestren incapaces de comprender y aceptar algo tan básico como el derecho a la vida de los seres humanos concebidos y aún no nacidos? Parece incomprensible, pero este aparente misterio ha de tener una explicación.
No es fácil contestar a esta cuestión, como no lo es el que, durante siglos, tantas personas civilizadas aceptasen la esclavitud hasta anteayer, como quien dice, y además considerándose a sí mismas buenas cristianas porque trataban a sus esclavos como si fuesen de la familia.
Una primera causa es que el aborto provocado, como antaño la esclavitud, es algo sumamente práctico en términos utilitaristas. Resuelve los problemas de los supervivientes: de la madre, porque liquida un embarazo no deseado; de la familia, porque se ahorra los inconvenientes de ayudar a la madre atribulada; del médico abortador, porque su actividad es un jugoso negocio. Y la víctima principal no puede, obviamente, protestar.
En buena lógica, el altísimo precio que se paga por esto debería ser inasumible en una sociedad civilizada, no sólo porque quedan secuelas psicológicas muy duras en la madre, sino sobre todo porque no se debería anteponer jamás un beneficio material a cambio de una vida humana inocente. Pero
nunca faltan excusas para justificar lo injustificable: los pueblos invadidos de la antigüedad evitaban, gracias a la esclavitud, ser pasados a cuchillo por el invasor; a los sacrificados en un aborto se les ahorra una vida difícil.
A veces las excusas son puros disparates, como decir que los esclavos no eran humanos, o que el hijo en el vientre de su madre es parte del cuerpo de ésta y puede extirparse
como un grano. Todo vale, porque el aborto hoy, como antes la esclavitud, es algo práctico.
Las legislaciones de los países civilizados han progresado 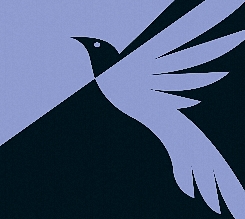
impulso en la gran mayoría de los casos. Hay personas excepcionales que no necesitan de la fe para defender al no nacido, pero, como digo, son excepciones. Es más: cuando se busca la verdad a toda costa es cuando se producen con más frecuencia las conversiones religiosas. Ésta es también una
experiencia constatable. Y acaso tratar de impedir este fenómeno sea lo que anima a no pocos promotores de las leyes abortistas, que en el fondo de lo que abominan es de la religión. Pero la fe ha sido, es y será uno de los principales motores del progreso moral de los pueblos.






