¡Qué belleza! Cómo se nota la serenidad de Dios al hacer las cosas y colocarlas en el lugar preciso. Es su amor absoluto que está en todo amor y también en cada piedra o gota que hizo con tanto cariño, logrando que hombre y tierra, vida y paisaje fueran una misma paz.
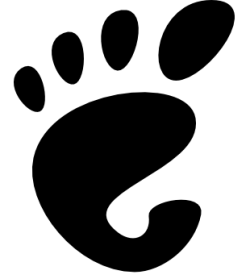 Altiplano casi huérfano, ingrato para albergar la vida, duro. Parece como si Dios, con la inmensa planta de su pie, hubiera ollado para siempre aquel lugar, al haberse Él mismo quedado estático mirando desde aquella cumbre todo lo que hizo.
Altiplano casi huérfano, ingrato para albergar la vida, duro. Parece como si Dios, con la inmensa planta de su pie, hubiera ollado para siempre aquel lugar, al haberse Él mismo quedado estático mirando desde aquella cumbre todo lo que hizo.
Había ido a mis hermanos, desnudo de recursos, sintiendo cierta la fe de ser Dios quien nos unía en aquella latitud perdida de la selva y de que era Él quien lograba de nosotros una fiesta. Él, quien sembraba luz en aquel lugar que visitaba.
Dios no juzga, sólo salva. Él se anda siempre por los andamios del hilo débil de cualquiera de sus hijos, sobre todo de sus hijos más pobres. Él no se parece al dios en que pensamos tantas veces. Es tan difícil verlo oliendo mal, que no queremos hacer caso de esos harapos, forma suya más visible en la que aparece entre nosotros. Quisiera encontrar este mundo de sus preferencias, encontrar para mí mismo la fe perdida que me devolviera desnudez y austeridad… Si el alma de Dios creciera y madurara en cada uno, las manos abiertas de los hermanos se convertirían en graneros de concordia para el mundo. Si hubiera todavía nostalgia de Dios, quizás nos levantaríamos y caminaríamos para encontrarle. Ojalá que amemos la tierra, posada en la que Dios se alberga. Porque el hambre que padecemos no es de hoy ni es sólo de pan. El hambre herida que llevamos será saciada sólo con personas. Personas restañarán su herida, amigos que hagan sombra y pongan fuego. Hermanos que calienten la fatiga del mundo para que, besando por fin su podredumbre con inicio de hombres nuevos, acaben con ella para siempre. ¡Cristo Jesús ha resucitado!






