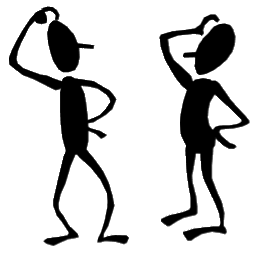 Hace algunos años participe en unos encuentros eclesiales en los que se debatía sobre las rúbricas litúrgicas. Hubo una acalorada discusión acerca de varios temas: ¿Debería la asamblea permanecer en pie o arrodillarse durante la plegaria eucarística? ¿Cual es la manera más respetuosa de recibir la comunión? ¿Se debería permitir a los laicos purificar el cáliz y la patena después de la comunión?
Hace algunos años participe en unos encuentros eclesiales en los que se debatía sobre las rúbricas litúrgicas. Hubo una acalorada discusión acerca de varios temas: ¿Debería la asamblea permanecer en pie o arrodillarse durante la plegaria eucarística? ¿Cual es la manera más respetuosa de recibir la comunión? ¿Se debería permitir a los laicos purificar el cáliz y la patena después de la comunión?
En un cierto momento una señora hizo una pía interpelación, invitándonos a preguntanos: ¿Qué haría Jesús? El presidente del encuentro, con la paciencia agotada ya por los desacuerdos de la sala, respondió irritado: “¡Jesús no tiene nada que decir en esto! Estamos hablando de normas litúrgicas.” Apenas acabó de decir eso, se dio cuenta de que algo de lo dicho no había sonado demasiado bien. Todos nos dimos cuenta de ello, y muchas veces hemos recordado la metida de pata de este buen hombre; pero siendo honestos, su observación recogía el sentimiento del 95% de la sala.
Permítanme una segunda historia para ilustrar este mismo punto: trabajo en una facultad de teología que ayuda a más de cien jóvenes a prepararse para la ordenación sacerdotal y a varios cientos de laicos a profundizar en su vida espiritual y a prepararles para varios tipos de ministerio. ¿Quién podría pedir una tarea mas importante? Pero la sacralidad de la tarea no siempre es el centro de nuestras preocupaciones. Hace un par de años, acudimos a una reunión del comité ejecutivo y los dos temas del órden del día fueron “copas y gatos”: Nuestra escuela, no de manera unánime, ha ido eliminando todos los vasos desechables. También debatimos, a continuación sobre la apertura de nuestro campus como si fuera algo así como un santuario para gatos salvajes. Segun presentaba el tema en la reunión, nuestro decano de Teología hizo un pregunta: “¿Cómo abordamos esto? ¿Somos un instituto teológico que prepara gente para el ministerio- y el centro de los asuntos de nuestro orden del día son “vasos y gatos”?
Lo que estas dos historias pueden enseñarnos es que seguimos luchando, todavía ahora, con los mismos problemas que acosaban a los escribas y fariseos en los tiempos de Jesús. Y lo digo con simpatía. Somos humanos e invariablemente solemos perder la perspectiva, tal y como los escribas y fariseos hicieron. Jesus, normalmente, los reprendía por ello, tal y como dijo, “por abandonar el mandato de Dios y abrazar las tradiciones humanas” y consecuentemente por estar excesivamente centrados en rituales sobre cómo se “lavan los vasos, pucheros y cazuelas bronce”. Nosotros generalmente estamos sometidos al mismo dictamen. Tendemos a perder el centro y quedarnos en lo periférico.
¿Cuál es el centro? El gran mandamiento de Dios, con el que Jesús acusa a escribas y fariseos por perder la perspectiva, es la invitación a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Esta es la única y gran ley. Pero en orden a vivirlo prácticamente necesitamos muchas leyes auxiliares, sobre cualquier cosa, desde las rubricas litúrgicas a los temas de los vasos y los gatos. Y estas normativas son buenas, aunque nunca se puedan establecer autonomamente sin relación al único gran mandamiento de amar a Dios y al prójimo.
Tanto en la sociedad como en la Iglesia hemos hecho muchas leyes: leyes civiles, leyes criminales, leyes eclesiásticas, leyes canónicas, leyes litúrgicas y toda clase de leyes y normativas en nuestras familias y en los lugares donde trabajamos. Y es ingenuo creer, idealísticamente, que podemos vivir sin leyes. San Agustín una vez propuso que podríamos vivir sin leyes: “Ama y haz lo que quieras.” Pero, amar, tal y cómo él lo define en su contexto, significa el nivel más alto del amor altruista. En otras palabras, si ya eres santo, no necesitas leyes. Tristemente, nuestra mundo, nuestra iglesia y nosotros mismos, no estamos a la altura de tal criterio. Todavía necesitamos leyes.
Pero nuestras leyes, todas ellas, y a cualquier nivel, no tienen sentido por sí solas, no tienen su propia autonomía. Deben mirar y hacer referencia al centro, y ese centro es una gran ley que relativiza todas las demás: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo”.
Hay un principio central en la teología moral que en parte expresa esto, el principio de la Epikeia (del griego epiekes, que significa razonable). La leyes tienen sentido en la medida en que son razonables y hay que obedecerlas en la medida en que no violan la racionalidad ni el sentido común. La Epikeia es lo que San Pablo tenía en mente cuando enseñaba que la letra de la ley mata mientras que el espíritu de la ley da vida. En esencia, lo que la Epikeia nos dice es que, si aplicamos una ley en cualquier circunstancia de nuestra vida, debemos hacernos una pregunta: “si el que hizo la ley estuviera aquí, desde la intención de dicha ley, ¿qué querría que hiciera yo en esta situación? Esto haría que la ley mirara a su centro, a su sagrada intención, a su espíritu, y aseguraría que todos nuestros desacuerdos sobre platos, cazuelas de bronce, rubricas litúrgicas, vasos y gatos permanecerían fieles a la pregunta: “¿Qué haría Jesús?”






