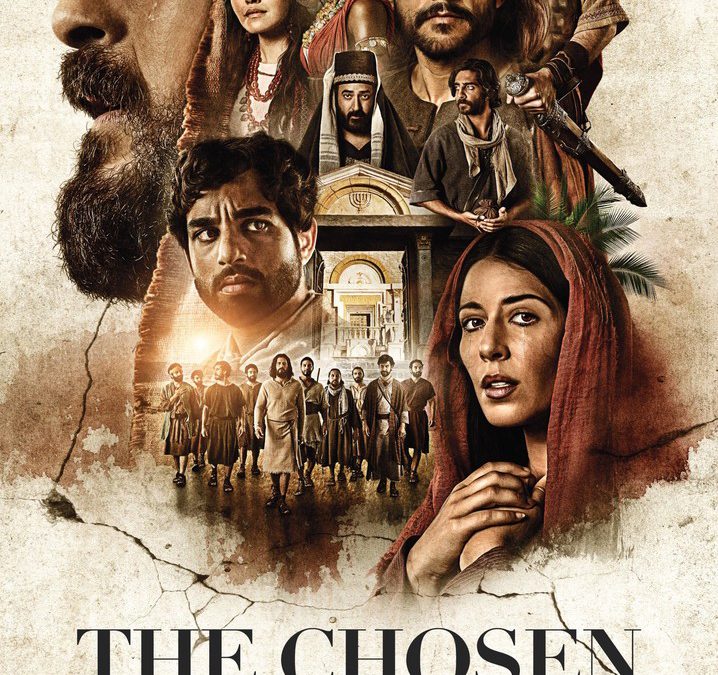Desde la perspectiva del autor, «competitividad es la palabra que mejor expresa, en mi opinión, la clave de todo el sistema de valores vigentes en nuestra sociedad: una concepción de la existencia donde el otro es vivido ante todo como obstáculo para mí (e incluso como potencial enemigo)». Por ello, «un sistema de valores basado en el Evangelio de Jesús tiene que sustituir esa clave de la compelitividad por otra: la solidaridad».
La pregunta sobre cómo avanzar hacia una sociedad más justa se me hace como teólogo. Debo contestar, pues, como tal. Eso limita, de alguna forma, mi respuesta. Y limitarla significa que, con sólo esto que yo voy a decir aquí no se va a garantizar una mayor justicia en el mundo. Pero esa tarea es tan inmensa que exige la colaboración de todos.
Desde mi óptica de teólogo yo sugeriría dos líneas de acción: la primera se refiere al análisis de la realidad y la segunda a los sistemas de valores en juego.
 La primera aportación de la teología ha de ser una toma de distancia de la realidad, no para huir de ella, sino para una mejor comprensión de su complejidad. Esa realidad debe ser conocida desde la dialéctica de la cercanía (estar dentro) y lejanía (tomar distancia), que es casi la dialéctica de la Encarnación. Muchas veces la cercanía priva de perspectiva, conduce a simplificaciones indebidas, acaba quemando muchas voluntades entusiastas. La lejanía, por su parte, puede derivar en frialdad e indiferencia. La experiencia directa es insustituible, porque nos hace sensibles a la crudeza de lo real.
La primera aportación de la teología ha de ser una toma de distancia de la realidad, no para huir de ella, sino para una mejor comprensión de su complejidad. Esa realidad debe ser conocida desde la dialéctica de la cercanía (estar dentro) y lejanía (tomar distancia), que es casi la dialéctica de la Encarnación. Muchas veces la cercanía priva de perspectiva, conduce a simplificaciones indebidas, acaba quemando muchas voluntades entusiastas. La lejanía, por su parte, puede derivar en frialdad e indiferencia. La experiencia directa es insustituible, porque nos hace sensibles a la crudeza de lo real.
Esta dialéctica de cercanía-distancia conduce a una segunda: la dialéctica comprensión-denuncia. La comprensión de la realidad, sobre todo de la realidad humana que es víctima de la injusticia, es la consecuencia de la cercanía. Y es postura cristiana por excelencia. Pero esa comprensión no es óbice para la denuncia, para descubrir cuáles son las causas del mal y ponerlas en evidencia. Hay que dejarse impactar por la realidad, pero sin quedarse bloqueado por ella: evitar, tanto la reacción ingenua del que todo lo simplifica (y lo reduce a una especie de película de buenos y malos) como la eterna perplejidad del que siempre se siente desbordado por la complejidad de los problemas que nos rodean.
Hasta aquí el contacto con la realidad. El segundo aspecto se refiere a los sistemas de valores en juego.
Aunque hoy se habla quizá menos de las ideologías, es una palabra que todavía empleamos con una innegable connotación peyorativa. Conviene retenerla para designar la visión que tiene cada uno del hombre y de la sociedad. Pero esta visión no es teórica, sino eminentemente práctica: expresa lo que son los sistemas de valores por los que nos conducimos espontáneamente en nuestra existencia de cada día.
La justicia es, a fin de cuentas, un valor. Eso lo reconoce todo el mundo. ¿De qué depende el que seamos más o menos justos? Del lugar que ocupa ese valor en nuestra particular escala de valores. En nuestra sociedad no se desprecia la justicia, pero se da más importancia a otros valores que miran al propio sujeto. Por eso, nos preocupa más cómo acumular en provecho propio que cómo distribuir mejor.
Ninguna persona confesaría, sin más, que es un egoísta. Pero muchos justificaríamos un comportamiento centrado en uno mismo y en los más cercanos, invocando lo duro que es hacerse sitio en una sociedad tan competitiva. Competitividad es la palabra que mejor expresa, en mi opinión, la clave de todo el sistema de valores vigentes en nuestra sociedad: una concepción de la existencia donde el otro es vivido ante todo como obstáculo para mí.
Un sistema de valores basado en el Evangelio de Jesús tiene que sustituir esa clave por otra: la solidaridad. Como dice la encíclica Solli-citudo reí socialis, por la solidaridad todos nos hacemos responsables de todos, cada uno está dispuesto a cargar con la vida del otro. ¡De qué modo tan distinto funcionaría entonces la sociedad! La solidaridad, vivida desde la fe, quedaría enriquecida con algunos elementos evangélicos: la gratuidad total, el perdón, la reconciliación.
Pensar que una sociedad así está al alcance de la mano quizá sería peligroso. Como creyentes, no podemos olvidar que el Reino de Dios no es de este mundo… Pero eso no sería razón suficiente para renunciar al esfuerzo de infundir nuevo espíritu y nuevos valores a nuestros contemporáneos (y, ¿por qué no?, en primer lugar a nosotros mismos).