El gran teólogo jesuita francés, Pierre Teilhard de Chardin, dijo otro tanto cuando afirmó que logramos madurez moral el día en que nos percatamos de que realmente sólo tenemos una opción en la vida: Arrodillarnos ante algo más elevado que nosotros, o comenzar a auto-destruirnos.
Simone Weil estaba de acuerdo en eso: A pesar de ser ella una acalorada defensora de la independencia y de la conciencia individual, ella deja claro que la más profunda necesidad del alma humana es la necesidad de ser obediente a algo que está por encima de nosotros mismos. Sin esto, afirma ella, nos infatuamos y nos volvemos necios y ridículos, incluso a nuestros propios ojos.
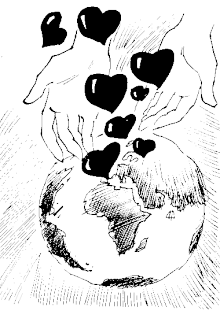 A través de la experiencia sabemos que esto es verdad. Sentimos dentro de nosotros mismos una presión constante, connatural, hacia una sana auto-abnegación y hacia la adoración de algo más elevado que nosotros mismos. Sólo nos encontramos a gusto con nosotros mismos cuando no nos ponemos en el centro del mundo, y sólo nos sentimos bien sobre lo que estamos haciendo cuando entregamos nuestras vidas, cuando, como dice Richard Rohr, nuestras vidas no se centran en nosotros mismos.
A través de la experiencia sabemos que esto es verdad. Sentimos dentro de nosotros mismos una presión constante, connatural, hacia una sana auto-abnegación y hacia la adoración de algo más elevado que nosotros mismos. Sólo nos encontramos a gusto con nosotros mismos cuando no nos ponemos en el centro del mundo, y sólo nos sentimos bien sobre lo que estamos haciendo cuando entregamos nuestras vidas, cuando, como dice Richard Rohr, nuestras vidas no se centran en nosotros mismos.
Desde esta perspectiva, vemos que estamos modelados para el altruismo y finalmente para el martirio. En el secreto de la vida se asienta una gran paradoja: experimentamos el verdadero sentido de la vida solamente cuando estamos muriendo a nosotros mismos y entregando nuestra vida.
Entendemos esto, por ejemplo, en la verdad del axioma: “¡Te reto a que me muestres una persona egoísta que sea realmente feliz!” Pero hay más aún. En la espiritualidad de los primeros cristianos, la cuestión no era sólo ser altruista y generoso; la cuestión consistía también en morir, morir realmente. Creían que estamos hechos para el martirio, que morir como mártir era la manera normal con la que se suponía que un cristiano acabara su vida. Vivir plenamente como discípulo suponía morir físicamente como mártir. Esa es una de las razones por las que la primera comunidad apostólica tuvo algunos problemas con el apóstol Juan, quien, a diferencia de los otros apóstoles, no murió como mártir. Por el hecho de haber muerto de muerte natural, algunos desconfiaban de su discipulado.
Y esta creencia de que la forma ideal de morir como cristiano era a través del martirio, continuó en los primeros años de la iglesia, cuando ciertamente muchos cristianos sufrieron martirio. Más todavía, esa creencia siguió viva incluso después de que cesaran las persecuciones y los poderes romanos dejaran de matar cristianos. Permaneció la creencia de que la forma ideal de acabar la vida era a través de una muerte martirial. El único punto que cambió fue el modo de concebir ahora ese martirio. Se desarrolló entonces una rica espiritualidad en la que el martirio comenzó a concebirse más metafóricamente, es decir, como dando la propia sangre, gota a gota, por medio del desinterés y desapego, sacrificando los propios sueños y esperanzas en beneficio de otros, entregando la vida por medio del deber, estando dispuesto a sentir constantemente la llamada a prescindir de nuestra agenda personal para responder a las necesidades de otros, e incluso aceptando la crucifixión emocional del celibato.
Más felices seríamos nosotros si lográramos comprender esto. Cuando intentamos vivir como si nuestras vidas se centraran en nosotros mismos, acabamos o bien demasiado llenos de nosotros mismos o demasiado vacíos de todo lo demás, o sea acabamos o eufóricos o deprimidos. Dicho sencillamente: ¡O acabamos muriendo en desprendimiento y desapego total en un calvario, o acabamos llenos de nosotros mismos, pero auto-odiados, en algún otro calvario! No hay espacio neutral intermedio. Los primeros cristianos, con su espiritualidad del martirio, comprendieron esto. Solamente una cosa nos puede salvar de la grandiosidad infantil, de la petulancia peligrosa, de la amargura de la vida y de envejecer malamente, a saber, una cierta forma de martirio.
Hay una razón para ello. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y, por esto, llevamos dentro de nosotros mismos un inmenso fuego, una inmensa pasión; una pasión por el amor, la creatividad, la gloria, la grandeza y la trascendencia. Pero esa energía profunda, inquieta, insaciable, ardiente, no es precisamente caótica, como creía Freud.
Es una energía bien configurada, una energía organizada en estructuras claras y significativas. Sentimos que arde en nosotros la pasión, pero es una pasión con sentido, con finalidad y dirección.
¿Y cuál es su sentido? Es una pasión que impulsa a llevar las cargas de los otros, a alimentarles y deleitarles, aun siendo una energía para morir por ellos. Es un fuego y una pasión para actuar como Jesús, y por lo tanto es una pasión que lleva a la crucifixión, al martirio. Hemos nacido para vivir para los otros y hemos nacido para morir por ellos, con una misma y única energía, y sólo somos felices cuando estamos dispuestos a hacer ambas cosas, vivir y morir por los otros.
Este anhelo de martirio tiene varios disfraces, algunos más elevados y otros menos. La aspiración al martirio se manifiesta, por ejemplo, en el deseo de heroísmo, el deseo de grandeza, el deseo de ser un gran amante, el deseo de dejar huella, de ser inmortal. Subyacente a todo esto está el deseo de inyectar amor y sentido a su fin último y altruista, como es la muerte en sacrificio por otros.
Este es el profundo e instintivo patrón de conducta escrito en el alma misma; él nos muestra que la auténtica madurez se basa en estar verdaderamente estirado cuan largo uno es, en alguna cruz, crucificado.






