Podría describir mi vivencia de la virginidad consagrada, en cuanto religioso-sacerdote, diciendo que es una forma original de amor, desde una original experiencia de ser amado. Reconociendo -por otra parte- que no es fácil expresar con rigor y exactitud una vivencia, que merezca de verdad este nombre.
He subrayado, deliberadamente, la palabra vivencia. Porque no entiendo esta palabra en su sentido corriente, sino en el sentido fuerte que le dio Ortega y Gasset, cuando la inventó en 1913. La verdadera vivencia no es una experiencia cualquiera, sino una experiencia intensa, profunda y duradera, que toca raíces de la persona, que se incorpora a la propia psicología y que llega a formar parte de la propia personalidad, hasta el punto de que ya no puede uno prescindir de ella, ni se reconocería a si mismo sin ella.
Confieso que no entendí siempre así, ni viví así siempre la virginidad. Durante los primeros años de mi vida religiosa, predominó en mí un concepto y una experiencia, que podría calificar de ‘ascética´: más en la línea de la castidad-renuncia, virtud reguladora del apetito genésico, que en la línea del amor oblativo y total, a ejemplo de Jesús y de María.
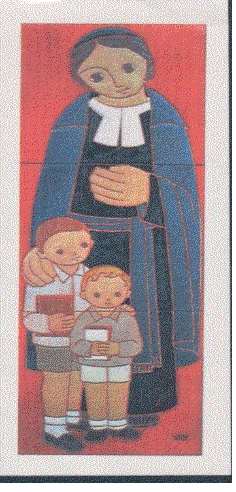 Gracias a una auténtica vivencia -vuelvo a emplear y a subrayar la palabra- de amistad personal con Jesús, de amor entrañablemente filial a María-Virgen y de su amor maternal y femenino, y gracias también a una rica -intensa y extensa- experiencia de amistad, a lo largo de toda mi vida religiosa y sacerdotal, con personas de ambos sexos -religiosas y seglares-, puedo afirmar que, desde hace más de treinta años, la virginidad se ha convertido en una forma original de amor, desde una original experiencia de ser amado.
Gracias a una auténtica vivencia -vuelvo a emplear y a subrayar la palabra- de amistad personal con Jesús, de amor entrañablemente filial a María-Virgen y de su amor maternal y femenino, y gracias también a una rica -intensa y extensa- experiencia de amistad, a lo largo de toda mi vida religiosa y sacerdotal, con personas de ambos sexos -religiosas y seglares-, puedo afirmar que, desde hace más de treinta años, la virginidad se ha convertido en una forma original de amor, desde una original experiencia de ser amado.
Entiendo y vivo -trato de vivir, creo que honradamente- esta realidad, ante todo y sobre todo, como un don de Dios, como una verdadera vocación, que, siendo en sí misma una vigorosa experiencia de amor-amistad, me capacita para amar con la misma calidad e intensidad de amor con que soy y me sé amado. La virginidad es una realidad viva y dinámica, que exige un permanente cultivo para que vaya desarrollándose y creciendo ininterrumpidamente. La virginidad, al estilo de Jesús y de María, no es primariamente renuncia -aunque implica serias renuncias, que hay que conocer y vivir con seriedad-, sino entrega, autodonación, disponibilidad abierta, amor entrañable, divino y humano, amor personal y gratuito, amor inmediato y total a Dios y a los hombres todos. No es nunca un amor ‘exclusivo’, sino un amor ‘incluyente’, porque abarca y comprende a todos y a cada uno. Lo que se excluye es el exclusivismo, la ‘mediación’ -aunque sea santa y santificadora, como el matrimonio-, para ser un amor inmediato, toda polarización y, desde luego, toda forma de egoísmo en el amor. El amor virginal no es un amor ‘despersonalizado, sino personalísimo, porque se dirige a cada persona de manera inconfundible. Por eso, sabe, por experiencia, la verdad del espléndido verso de Pablo Neruda: "A nadie te pareces, desde que yo te amo". Tampoco es un amor frío o distante, sino cercano y entrañable, y está impregnado de verdadera ternura. No es posesivo ni avasallador, sino infinitamente respetuoso.
La virginidad es una manera muy real de vivir el misterio de la sexualidad humana en su dinamismo más profundo, que es la apertura oblativa. La afectividad o capacidad y necesidad de amar y de ser amada -que es la urdimbre misma de la persona-, y la feminidad o virilidad, que expresan su condición sexuada, son las dos dimensiones más hondas de la sexualidad, y ambas se viven plenamente en la virginidad consagrada. Con la clara y decidida renuncia al ejercicio de la genitalidad y a todo lo relacionado con ese ejercicio.
La virginidad, así entendida y así vivida, ha creado en mí una gran capacidad para vivir la amistad. Y, a su vez, la experiencia de amistad me ha ayudado mucho a entender y vivir la gran riqueza de la virginidad.
El gran peligro que descubro en la manera ‘corriente’ de vivir la castidad consagrada es justamente reducirla a ‘simple castidad’, entendiéndola y viviéndola más en la línea de la renuncia, que en la línea de la apertura oblativa, de la entrega y del amor total e inmediato, divino y humano a Dios y a cada persona. Este peligro no es imaginario y ni siquiera infrecuente. He podido comprobarlo -y denunciarlo-, numerosas veces, de palabra y por escrito, en el ejercicio del ministerio pastoral. Por eso, en no pocas ocasiones, la castidad ha llevado a formas muy sutiles y reales de egoísmo, de dureza interior, de pérdida de sensibilidad y de ternura, de frialdad y de distancia afectiva. En todos estos casos -demasiado frecuentes, por desgracia, entre los consagrados- no se está viviendo la auténtica virginidad de Cristo, sino una dolorosa falsificación.
Puedo asegurar que mis escritos, particularmente sobre el tema de la virginidad y de la amistad en la vida consagrada -reiterados en distintas épocas de mi vida- son, en gran medida ‘autobiográficos’, en el sentido de que expresan no sólo mis más seguras convicciones especulativas, sino mi experiencia más rica y gozosa.
La ‘virginidad consagrada’ es una vocación, una llamada a amar a Dios y a los hombres al estilo mismo de Cristo y con su mismo amor: con amor divino y humano, total e inmediato, personal, gratuito, entrañable y universal. Por eso, la Congregación para la Educación Católica escribió textualmente: "Jesús ha indicado, con el ejemplo y la palabra, la vocación a la virginidad por el reino de los cielos. La virginidad es vocación al amor: Hace que el corazón esté más libre para amar a Dios. Exento de los deberes propios del amor conyugal, el corazón virgen puede sentirse, por tanto, más disponible para el amor gratuito hacia los hermanos. En consecuencia, la virginidad por el reino de los cielos expresar mejor la donación de Cristo al Padre por los hermanos y prefigura con mayor exactitud la realidad de la vida eterna, que será esencialmente caridad. La virginidad implica, ciertamente, renuncia a la forma de amor típica del matrimonio, pero asume a nivel más profundo el dinamismo, inherente a la sexualidad, de apertura oblativa a los otros, potenciado y transfigurado por la presencia del Espíritu, el cual enseña a amar al Padre y a los hermanos como el Señor Jesús"1.






