Llueve. Llueve en un viernes de dolores, cuando la selva y todos los meridianos se van a la Semana Santa. Semana Santa es la vida, lo que sucede cada día, y no el recuerdo de algo muy lejano. Cristo en cruz en hombres de hoy. Las mismas traiciones, parecidas tragedias, idénticas soledades… Y todo el existir junto de los innumerables personajes que hicimos una cruz de siglos, tan grande como la historia: los hombres.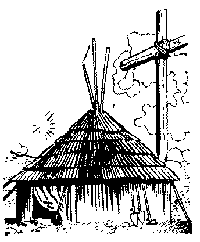
Y sin embargo, tú sin embargo: el hombre. Quiero reposar en él, en ti… apoyar mis espaldas y cerrar los ojos; huir un poco. Dejar un momento todo lo que me pesa, entrar en el bar de la esquina y volver a cerrar los ojos para andar la distancia necesaria y besarte. Y hablarte: – “Era una vez…”. Sí, te lo voy a contar. Necesito que tu mano acaricie mi cabeza una, siete, cincuenta veces. Mudas manos y mudos labios. Basta sólo la caricia. Y hacerme niño para jugar con los niños a los juegos de los niños. De luz traían sus caras revueltas; su inmenso pelo. Ellos y ellas. Hicimos estatutos para estrenar nuestra convivencia. “Abriremos nuestros balcones; el abrazo será posible para todos los que lleguen. No apedrearemos a ninguno. Estamos convencidos de que las personas son corazón, y no sus apariencias. Y el corazón humano siempre podrá ser roturado; siempre podrá buscar sus lágrimas y recuperar su ternura”. La lluvia seguía cayendo sin prisa, nada espesa. Sin cielo estábamos al estar cubierto por las nubes totalmente. La sed es lo de menos cuando vives aún de otras reservas, que ojalá no se extingan nunca. Todos juntos, otra vez, ayudaremos para establecer en cualquier rincón del mundo nuestra casa nueva. Ayudaremos todos a poner los nuevos cimientos.
Jueves de la V Semana de Cuaresma
Jn 8, 51-59 Abrahán, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día






