Viernes Santo (15 de Nisán)
Era de noche ya, y yo estaba entre la soldadesca de los jefes judíos, que me injuriaba y escupía como sí fuera un asesino. Incluso me pusieron un velo sobre la cabeza y me preguntaban quién era el que me había golpeado, tanta era su poca comprensión de cuanto estaba pasando.
Llegados aquí, comienzo a relatar una de las situaciones más dolorosas de todas estas horas, horas de humillación y del quebranto más espantoso. Y no exagero, porque no habéis llegado a comprender jamás, ni teólogos ni personas piadosas, hasta qué punto descompone el espíritu saberse llamado a algo grande, como es provocar la salvación de los hombres y mujeres de este mundo, y a la vez encontrarse completamente acabado en manos de unos sinvergüenzas. Nunca podréis comprender esta aguda sensación de engaño, de terrible engaño de la vida y hasta de Dios, mi Padre: ¿O no quería Él que fuera Salvador? Y entonces, ¿qué quería?
hasta qué punto descompone el espíritu saberse llamado a algo grande, como es provocar la salvación de los hombres y mujeres de este mundo, y a la vez encontrarse completamente acabado en manos de unos sinvergüenzas. Nunca podréis comprender esta aguda sensación de engaño, de terrible engaño de la vida y hasta de Dios, mi Padre: ¿O no quería Él que fuera Salvador? Y entonces, ¿qué quería?
Juan, que tenía amistades en casa del Pontífice, consiguió que Pedro entrara en el atrio, cerca de donde yo había sido golpeado. Entonces, mientras me trasladaban, algunas criadas le preguntaron si me conocía, y él dijo que no. Pero lo peor es que al relacionar nuestros acentos galileos, llegó a gritar: «No conozco a ese hombre». Y yo casi caí al escucharlo.
Casi caí al suelo. Mi amigo, el amigo al que en su momento yo había entregado la responsabilidad del grupo, el valiente Pedro, pero también el frágil Pedro, decía que no me conocía en absoluto, como si jamás nos hubiéramos encontrado en el camino de la vida. Qué tremenda lección para mí, siempre compasivo y misericordioso, qué tremenda lección para mí. Pero recordé que yo mismo había dicho que era preciso perdonar al pecador setenta veces siete, y perdoné, aun a pesar de mi orgullo, tan herido.
Entonces, miré a Pedro, con todo el amor del mundo. Y Pedro, que a su vez me estaba mirando cómo pasaba, rompió a llorar y, tras salir del atrio como alma que lleva el diablo, lloró amargamente, a gritos incluso.
Todo pasó como una exhalación. Pero mi corazón, después traspasado por la lanza del soldado, comenzó a sangrar tras esa traición del amigo. Fragilidad de Pedro. Fragilidad humana. Tanta capacidad para olvidarse de mí, una y otra vez. Pero en ocasiones, sin llegar a llorar amargamente. Sin llegar a llorar. Y yo sigo teniendo corazón. Lo tengo.
La noche avanzaba entre delirios de la soldadesca y de parte del pueblo que husmeaba sangre, como siempre. Y cuando amanecía, me llevaron de nuevo ante los ancianos de Israel, los sumos sacerdotes, los escribas y demás mandamases judíos, todos ellos miembros del Sanedrín, buscando algún motivo final para encausarme y eliminarme.
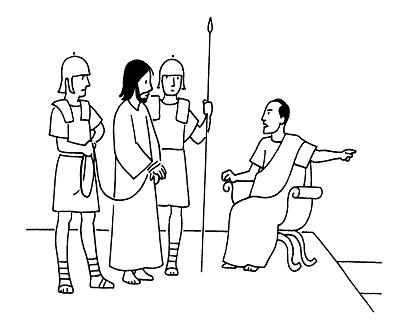
Todos ellos vociferaban de alegría ante lo sucedido, pero sabían que la última decisión no estaba en sus manos, tierra invadida como era y dependiente de Roma. Por esta razón, jefes y multitud decidieron llevarme ante Poncio Pilato, gobernador romano: él debería escucharles y tomar la medida definitiva. De esta manera, comenzaron una serie de entrevistas entre Pilato y yo mismo, que me demostraron hasta qué punto el poder y el miedo al poder era capaz de determinar las pasiones humanas, hasta hacernos proceder contra nuestra propia conciencia.
No he podido olvidar aquellas conversaciones, su rostro compungido y atemorizado pero también orgulloso y capaz de lavarse las manos ante lo que estaba permitiendo, como si la pureza de las manos solucionara algo. Poncio Pilato era una buena persona, entre tanto encanallamiento, pero el César estaba por encima de él y su cargo dependía del César.
Por ese cargo, Pilato cedió y me llevó hasta la muerte.
Seguía amaneciendo, y me llevaron desde casa de Caifás al Pretorio. Ellos no entraron en el Pretorio para no contaminarse, tiene gracia, puesto que deseaban comer la pascua. Pilato mismo salió afuera para preguntarles qué acusación presentaban sobre mí. Unos y otros intentaron quitarse la responsabilidad de la decisión, pero los judíos conocían perfectamente la legislación y sabían que solamente el gobernador podía tomar cartas definitivas en la condena concreta.
Cuando Pilato insistió en que adujeran causas, dijeron entre gritos de ira y de odio que yo estaba amotinando a la gente, que prohibía dar tributo al César y que decía ser el mesías y rey. Entonces Pilato se quedó pensativo ante tales acusaciones, sobre todo la tercera, y, contemplando mi paciencia y serenidad, estaba desconcertado sobre mi verdadera personalidad.
Por otra parte, día sí y día no, aparecían personajes en la vida judía que pretendían ser el mesías, pero siempre se trataba de algún embaucador palabrero o, por el contrario, de cualquier extremista exagerado y bravucón que acababa por crear problemas de orden público. Sin embargo, yo era diferente. En
«¿Eres tú el rey de los judíos?». También estaba Herodes por en medio, lo que complicaba todavía más la cuestión, si bien a Pilato no le hubiera preocupado que mi pequeña persona le creara problemas al despreciable personaje de la corte judía quien, tiempo atrás, había asesinado a mi primo Juan Bautista. Yo le respondí que mi reino no era de este mundo, porque si lo fuera, mis tropas actuarían en consecuencia, y yo carecía de todo ejército. Pero al cabo y ante la insistencia del gobernador, me decidí a desvelarle lo que tan ocultamente había conservado hasta ese momento: era él quien decía que yo era rey, y era cierto que para tal cosa yo había venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad, de mi verdad, hasta el punto de que todo el que es de la verdad debía de escuchar mi voz.
Me escuchaba tenso, muy tenso, pues a medida que hablaba caía en la cuenta de que estaba ante un caso fuera de lo normal, sobre todo por la tranquilidad con que yo me comportaba y respondía. Pero de pronto, hizo un gesto con la mano, como alzándola en parábola, y pronunció una frase del todo cínica: «¿Y qué es la verdad?», musitó.
Siempre el mismo problema, el problema de la verdad y de la mentira, el problema de buscar la verdad o de preferir la mentira. Entonces, el gobernador volvió a sacarme afuera y dijo que no encontraba motivo de culpa en mi declaración, pero ellos insistieron en que amotinaba al pueblo y predicaba la rebelión por toda Judea, habiendo comenzado por Galilea. Y siendo Galilea jurisdicción de Herodes, vio la solución más fácil y les dijo que me llevaran ante el monarca. Los políticos siempre igual: ven la verdad pero evitan y se quitan de encima la responsabilidad. Caí en la cuenta perfectamente de que Pilato quería salvarme pero también de que no sería capaz de hacerlo. Tenía miedo.
Estaba cansadísimo. Este ir y venir de allí para allá, como si me hubiera convertido en una bestia a la que se obliga a caminar sin sosiego, me tenía aterido de frío y harto de cuantos me rodeaban. No siempre es posible mantener la conciencia pura y dura de lo que realmente te sucede y del sentido que encierra, porque comienzas a estar solamente preocupado por sobrevivir entre tantas dificultades y solamente rodeado de adversarios inhumanos. El espíritu está pronto, les había dicho yo a mis amigos, pero la carne es débil, y es cierto, es absolutamente cierto.
En definitiva, esta realidad tan elemental es la que conocen perfectamente los torturadores de todos los tiempos: llega un momento en que pierdes la misma capacidad de respuesta a la adversidad y eres capaz de entregarte a quienes te machacan. En estos momentos, yo mismo comenzaba a experimentar tal pérdida. Y es que, además, me repugnaba presentarme ante un tipo como Herodes, del que se conocían en Jerusalem todas las vergüenzas posibles, sobre todo en el terreno de las perversiones sexuales.
Me preguntó muchas cosas pero yo me mantuve en silencio, en completo silencio. Ni una palabra salió de mi boca para responder a aquel despreciable personaje, tan venal como toda su corte que le rodeaba. Harto ya Herodes, mandó que me pusieran una vestidura blanca, como de loco, y me remitieran de nuevo a Pilato. Parece que Pilato y Herodes reorganizaron un tanto una amistad maltrecha tras ese cruce de prisionero, que eso era yo. Si bien el gobernador jamás llegó a sentir admiración o interés personal por el monarca, tratándose solamente de relaciones estrictamente políticas. Una vez más.
Pero en fin, yo estuve en mi sitio y repito que no dije una sola palabra, como gesto evidente de distanciamiento de todo aquel grupo humano que vergüenza me daba. En ocasiones, si bien no en todas, ni mucho menos, el silencio es grito.
Cuando estuve de nuevo ante Pilato, todo se desarrollo con inusitada rapidez, como en una narración vibrante, llena de sustantivos y de adjetivos. Propuso que eligieran entre mi persona y la de un bandido muy peligroso, de nombre Barrabás, y ellos prefirieron a Barrabás. Después, ante los gritos de «¡crucifícalo, crucifícalo!», Pilato decidió mover su compasión ordenando que me coronaran de espinas y me pusieran un manto grana, como de falso rey, y me presentó a la muchedumbre, pero no les bastó e insistieron en su griterío.

Llegados aquí, Pilato saltó de un escalofrío, porque todo era soportable por salvarme de la cruz, menos su relación con César, el omnipotente de Roma. Por esta razón, y con un rictus de decepción propia en su rostro, se lavó las manos en público mientras decía que era inocente de la sangre de tal justo, a lo que el populacho respondió que mi sangre cayera sobre ellos y sobre sus hijos, en un gesto de atroz suicidio moral y religioso. Después, me entregó en manos de la multitud para que me crucificaran.
Yo no era un hombre político, en absoluto. Tan siquiera un líder social. Yo era un hombre que pretendía transmitir el plan de Dios sobre todos los hombres y mujeres de este mundo, al que había venido naciendo de mujer. Yo era Dios hecho hombre. Y este misterio me rondaba interiormente momento a momento como abriéndose paso en mis carnes y abocándome a un horizonte no menos misterioso, el horizonte que se me había abierto casi del todo en el Huerto de Getsemaní, cuando regué la tierra con mi propia sangre y me entregué del todo en manos del Padre.
Por esta razón, era tremendo constatar que la transmisión del plan del Padre se abría camino precisamente en el dolor, en la humillación y en el abandono, como si el Padre pretendiera convertirme en el nuevo Siervo de Yahvé, del que ya había escrito la Escritura antigua. Mis discípulos esperaban a un mesías político y social. Mis enemigos acusaban a un posible competidor político y social, con aspiraciones religiosas para colmo. Pero yo era otra cosa, alguien completamente distinto.
Pilato no supo a qué atenerse con mi realeza, que rompía sus esquemas recortadamente gobernantes. Herodes tan siquiera me hizo maldito caso y nunca llegó a tener alguna idea concreta de mi persona. Nadie, ni uno solo entendió ni por asomo de qué iba la cosa, con quién se enfrentaba, lo que podía conseguir si me aceptaba. Porque yo nunca quise sufrir, nunca. Yo quería solamente ser fiel al Padre y su plan de salvación y de liberación, y el sufrimiento se me vino encima, y hasta qué punto, sin poder evitarlo. Y yo me limité a encajarlo desde la filiación más radical. En ocasiones, se ha convertido mi obediencia en hiriente masoquismo. Yo siempre fui libre, completamente libre, absolutamente libre. Y en esa libertad, radicó hacerme salvador y liberador. En esa libertad.
Norberto Alcover, Recuerdos de muerte y resurrección. San Pablo






